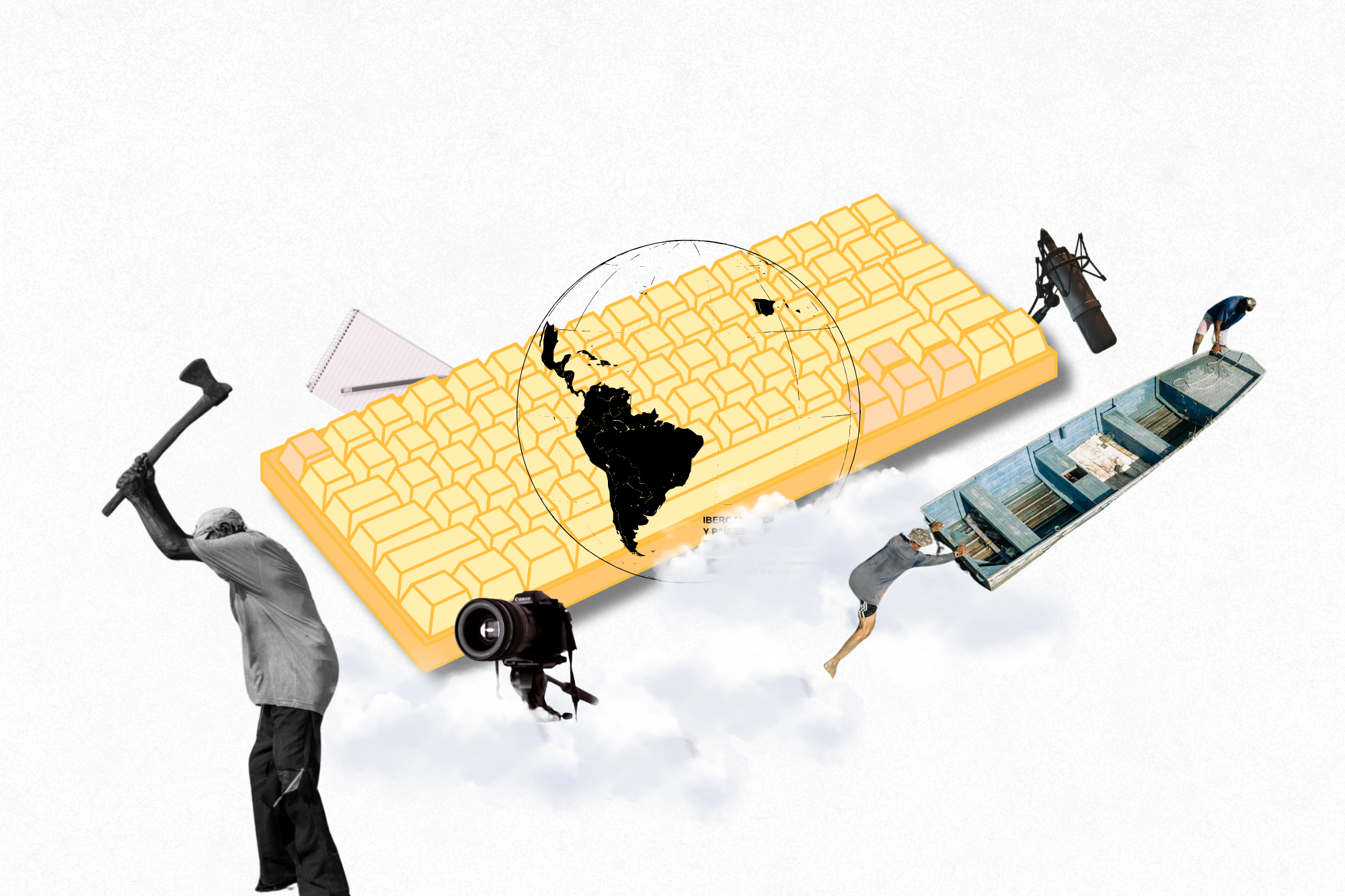Por: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera
El Festival Gabo está próximo a celebrarse en Bogotá este 25 de julio. Aunque el festival sigue siendo «la fiesta de las historias», nos tenemos que preguntar qué es lo que celebramos cuando muchos de los periodistas finalistas al Premio Gabo están exiliados. El periodismo atraviesa una crisis de desprestigio alimentada por regímenes autoritarios y por las grandes empresas de la tecnología que controlan las narrativas con sus algoritmos en internet y redes sociales, mientras que las historias narradas reflejan un deterioro ambiental y humano que parece irreversible. ¿Por qué celebrar el periodismo ahora? ¿Sirven los premios para darle un aliento más a este oficio que, alguna vez, Gabriel García Márquez llamó «el mejor del mundo»?
Aunque no todos los finalistas pertenecen a medios independientes especialmente amenazados con dejar de existir por los poderes a los que se han enfrentado por años, los trabajos representan a quienes buscan la verdad a pesar de que hay todo un sistema para ocultarla.
Desde freelances que fueron a lugares nunca contados hasta grandes medios que apostaron por contar historias muy inconvenientes para el poder del crimen organizado, las dictaduras y la cultura del negacionismo histórico; los finalistas del Premio Gabo se plantan con trabajos de largo aliento, vídeos de más de tres minutos, crónicas que más de algún editor de medio mainstream en internet habría dicho que «nadie leería por larga» que debe tener menos de dos mil palabras, podcasts cuyos episodios sobrepasan los 20 minutos y largos ensayos fotográficos poéticos y trágicos. Si algo me dicen estos periodistas es que son necios y, por eso, merecen ser premiados y seguir contando.
Los premios no nos salvan de la crisis económica ni de la crisis de legitimidad, pero nos dan una plataforma para hablar de estas historias que el poder quiere ocultar, las que quieren asfixiar los medios que saturan el internet con notas de cuatro párrafos mal escritos o la mala TV que es amable con los poderes políticos y económicos pero brutal con las personas que sufren las taras de nuestras sociedades. Los premios también nos juntan, a los necios, en el propósito de seguir haciendo periodismo. Al menos sirven como un aliento antes de volver a tomar impulso.
No hablaré de los 15 trabajos finalistas en esta ocasión pero ejemplificaré lo que les digo contándoles sobre algunos de los trabajos que más me han impactado y que les invito a leer y compartir porque son historias que debemos saber.
Por ejemplo, las finalistas y los finalistas del Premio Gabo de este año nos recuerdan que el periodismo sigue siendo indispensable para registrar la crisis climática que ya no solo amenaza nuestras reservas de agua, sino que destruye nuestros tesoros más valiosos: las selvas, los ríos y las tierras que los pueblos han protegido durante siglos y que la minería extensiva y los intereses económicos han devastado.
A través de la mirada de fotógrafas del sur de América podemos presenciar la emergencia climática, tan negada sobre todo por los regímenes autoritarios que priorizan los feudos tecnológicos por encima de la crisis del planeta. En el reportaje gráfico «¿Qué hay en los ríos cuando no hay agua?» de Marcela Vallejo para Musuk Nolberto/Berta Foundation, nominado este año, se retrata el sufrimiento de los ríos amazónicos y la relación entre los humanos y el agua. Los cauces vacíos revelan las heridas ambientales y sociales que deja el cambio climático, mostrando comunidades enteras cuya vida depende de esos ríos.
Por su parte, «As piores enchentes de todos os tempos no Brasil», de Amanda Maciel para Reuters registra las peores inundaciones en la historia reciente de Brasil, donde la destrucción causada por lluvias extremas es testimonio de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos, evidenciando la vulnerabilidad de las comunidades y la inacción política. «Las inundaciones récord que azotaron al estado brasileño de Rio Grande do Sul en mayo de 2024 provocaron una devastación sin precedentes. Más de 600.000 personas fueron desplazadas; cientos de miles perdieron sus hogares, pertenencias y medios de vida y al menos 183 personas murieron, según las autoridades estatales. En total, se estima que 2,39 millones de residentes resultaron afectados», cita en su resumen la Fundación Gabo.
Y en «Yolüja», de Fernanda Pineda para Baudo AP, se cuenta la historia de resistencia de los pueblos indígenas Emberá Dobida en Colombia, quienes enfrentan la contaminación y el despojo de sus territorios ancestrales, luchando por proteger sus ríos y montañas ante la explotación minera y el abandono estatal.
Estás tres fotógrafas no solamente nos cuentan historias de un gran interés público, sino que lo hacen con una estética llamativa y una narración casi literaria de lo que ellas vieron y cómo esto atravesó sus formas de ver el mundo.
Este año, una de mis categorías favoritas fue la de audio. Los productores y reporteros de tres podcasts nos atrapan en el drama humano de la creación.
Comenzaré hablando de «Necesito poder respirar», la vida de Jorge González, el vocalista y líder de la banda de culto de rock en español «Los Prisioneros». Si ustedes vieron el documental de Netflix «Rompan todo», con este podcast van a romper la idea que se les hizo sobre el rock Latinoamericano gracias a ese documental. Jorge es un personaje increíble y el trabajo de investigación del equipo de Podium Podcast, fue muy profundo. No puedo dejar de escuchar en mi cabeza “Corazones rojos” y recordar la primera vez que escuché esa canción y vi el video cuando estaba en un espacio de formación sobre violencias basadas en género. Me cambió la vida, y ahora escuchar el podcast me dio otra mirada sobre la canción al escuchar los dolores que atravesaba Jorge y Chile al componerla. Admito que me sorprende ver este podcast nominado junto con otros trabajos más periodísticos, menos del mundo de la cultura y el rock, sin embargo, este podcast nos lleva también a través de la complejidad de la creación artística a entender por qué las dictaduras odian tanto el libre pensamiento.
Otro de los finalistas es el podcast producido por Revista Factum, «Humo», la historia reciente de El Salvador contada a través del periodista Bryan Avelar y la redacción de Factum que en estos momentos se encuentran en exilio.
Después de tener tan presente lo que sucede en El Salvador, y porque personalmente me impacta ya que muchos de los periodistas y defensores de derechos humanos encarcelados o exiliados son personas que conozco desde hace casi una década, este podcast me hizo entender las profundas heridas de ese país, pero sobre todo, las nuevas formas de sobrevivir al exilio. Hablaba con una amiga recientemente sobre las diferencias de los exilios de las guerras en los años 80 en Centroamérica y los exilios de ahora. Los periodistas y defensores exiliados han logrado crear comunidades en el exilio para asumir su decisión personal de continuar una lucha contra un régimen, pero además, sumarse a una lucha global por la libertad y la democracia.
«Humo» es un podcast urgente, sobre todo porque desde una redacción pequeña, con muchos problemas para operar y sobrevivir –como los de la mayoría de las redacciones en la región–, se demuestra cómo se hace el periodismo al servicio de una sociedad profundamente herida, y cómo se le da sentido también al surgimiento de las dictaduras que prometen curar unas heridas abriendo otras.
El tercer podcast finalista es «La Casa Grande» de España, escrito, producido y autofinanciado por Isabel Coello, y narrado con voz propia durante ocho episodios. Esta pieza acompaña a varias mujeres durante más de un año dentro del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) en Madrid, recogiendo testimonios íntimos sobre violencia machista, control coercitivo y el proceso de reconstrucción de sus vidas. Coello combina las voces de las protagonistas con las de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y también de menores que vivieron de cerca el maltrato, construyendo un relato coral que ilumina las aristas del abuso y sus consecuencias.
Su creadora aspira a que esta obra llegue a adolescentes —especialmente a «negacionistas de la violencia de género»— para promover conciencia sobre las formas sutiles de control emocional que a menudo pasan desapercibidas.
En la categoría texto estoy sorprendida por ver un texto que narra la crisis humanitaria de Haití. No solo porque es un lugar olvidado, improbable, «una sucursal de África en el caribe» me dijo Juan Martínez una vez que hablábamos de su reporteo allí. «Buscando a Mikelson: un Apartheid en el caribe» sorprende en primer lugar, porque parte de la curiosidad de Juan para intentar contar lo que pasa en esta isla con dos países, en esos lugares donde el Aparheid es una realidad actual, en donde el deterioro humano amenaza con descomponerte solo por observar. Este no es solo un «texto sobre Haití» es una narración y un trabajo de reportería comprometido con la verdad y está diseñado para incomodarte. Juan no es periodista, es antropólogo y quizá por eso también su relato te atraviesa y se queda en la memoria pero sobre todo nos hace pensar: ¿Por qué no estamos viendo lo que pasa en Haití? Los vejámenes que viven los haitianos en República Dominicana (como Estado y como sociedad), y la historia detrás de esa desidia es escalofriante.
Otro de los textos finalistas habla de un lugar dañado, corroído por el crimen, aunque quizá este trabajo está muy alejado de la precariedad de freelance en Haití con la que Juan escribió y buscó a Mikelson.
«Chiapas, territorio tomado» es un trabajo de investigación de Pablo Ferri Tórtola, Alejandro Santos Cid, Beatriz Guillén Torres, Mónica González Islas, Nayeli Cruz Bonilla y Gladys Rocío Serrano Payán del periódico El País de España, una historia sobre la violencia y el abandono institucional en Chiapas, basada en extensas entrevistas y recorridos, que refleja la complejidad de la zona dominada por grupos criminales y las respuestas comunitarias.
En julio de 2023, Brasil se conmocionó con el caso de Sônia Maria de Jesus, una mujer negra y sorda que vivió en condición de esclavitud doméstica en la casa de un juez en Santa Catarina. Sobre este caso va el tercer texto nominado al Gabo, una biografía de Soninha. La historia «profundamente brasileña», como establece la Fundación Gabo en su nominación, generó solidaridad internacional y marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos de personas sordas y víctimas de esclavitud moderna.
Solo recientemente Soninha comenzó a aprender la lengua brasileña de Señas (Libras) y recibió su nombre en lengua de señas: “Sorriso” (Sonrisa). Este texto escrito por Angélica Santa Cruz para la Revista Piauí nos lleva por las interseccionalidades que atravesaron la vida de esta mujer brasileña.
En las categorías de imagen y cobertura encontrarán documentales y reportajes con un trabajo enorme de equipos comprometidos. Equipos de redacciones pequeñas y de medios enormes que narran historias sobre migrantes ahogados intentando llegar al país que ahora se burla de cómo los expulsa, de indígenas defensores del ambiente asesinados porque sus territorios se convirtieron en narcopistas, tramas detectivescas como la de un empresario británico investigado por usar su yate para traficar cocaína e inculpar a inocentes por esto, historias como la que cuenta el medio emergente Vorágine sobre la justicia enfrentándose a un gigante transnacional, o la historia de Cuba contada con ritmo de reguetón. Historias que hablan de lo que nos pasa como región: las vidas que perdemos porque el crimen acaparó todo, o porque el poder consumió a las personas que lo ostentan.
Estas historias, tejidas con rigor y sensibilidad, explican por qué debemos seguir celebrando el periodismo: porque, en medio de la adversidad, quienes cuentan nos permiten no olvidar. Por eso es tan valioso que este premio exista y que sigan existiendo muchos más, porque solo los odian quienes no los ganan, y cuando se reconoce a los periodistas necios, las historias logran esparcirse, pese al algoritmo o cualquier otra dictadura. Este es un premio al periodismo que sienta en la mesa a contadoras y contadores de historias diversos, de varias generaciones, en noches largas que celebran la palabra en todas sus manifestaciones, esa que no tiene tiempo porque es memoria, es necedad, y eso, en estos tiempos, se celebra y se premia.