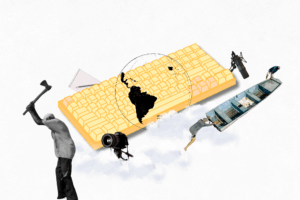Por: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera
Esta semana, el espectáculo político hondureño ha sido un desfile digno del realismo mágico o del terror folklórico. El general golpista, Romeo Vásquez Velásquez, rezando en un cerro, se reveló como una aparición fantasmal en redes sociales, recordando a las autoridades su incapacidad para recapturarlo y llevarlo a juicio. Mientras tanto, Salvador Nasralla, el «señor de la televisión», fue exhibido negociando cargos en un gobierno que aún no ha ganado, dejando claro que el fantasma del nepotismo y la corrupción también le ronda.
Pero lo más polémico fue el decreto en el que la presidenta, Xiomara Castro, ordenó imprimir el libro de su esposo, Manuel Zelaya, en el que narra el golpe de Estado de 2009, para incluirlo en una nueva asignatura del sistema educativo: la Cátedra Morazánica. El ministro de Educación aseguró que no será obligatoria su lectura, pero se burló de quienes se alarman con la medida, diciendo que pareciera que Mel es «la Chula», ese personaje de leyenda que espanta a medio mundo. En Honduras, la política ya no se distingue del mito: es un campo fértil para nuevas leyendas que superan cualquier cuento popular.
Pero —me dirán muchos— esta es una característica de Latinoamérica, donde la política se mezcla con lo absurdo, lo simbólico, lo vulgar, lo violento, hasta el punto de desdibujar toda noción seria de democracia. La teatralidad de nuestros gobiernos sin duda es una característica que a quienes hacemos periodismo y escribimos nos fascina, no vamos a negarlo; sin embargo, el impacto de manejar el Estado de esta manera produce un daño real, no ficticio. Los líderes no gobiernan desde instituciones, sino desde relatos fundacionales, símbolos patrios creados para nunca cuestionarse y pasados traumáticos reciclados según la necesidad del momento o según la ideología que pregone el partido gobernante.
El libro de Zelaya no es «memoria histórica», como lo definen los ministros que lo defienden, sino una nueva Biblia partidaria, pero eso sí, con menos calidad literaria que la Biblia, claramente. Muy pocas veces las cátedras han sido verdaderos espacios de pensamiento crítico donde prime la «libertad de cátedra» que los maestros dicen defender; más bien, se han convertido en púlpitos para reproducir la liturgia oficial. Y quienes representan a los contrapesos en esta batalla cultural —medios, opositores, grupos de sociedad civil— se enfrentan a la resignación y a veces al entretenimiento de vivir entre el disparate y el autoritarismo.
A partir de aquí, quiero referirme a varios disparates, y a un poco de historia. Los Estados liberales modernos en Centroamérica fueron diseñados a la medida de los regímenes conservadores, y los gobiernos liberales no fueron más que el maquillaje de un pacto político que dejó intactas las estructuras de poder. Fue entonces cuando se creó el imaginario del Estado con símbolos nacionalistas, forjando un incuestionable orgullo patriótico.
Ante ese escenario, los gobiernos de izquierda de la segunda mitad del siglo XX se vieron obligados a resignificar sus propios símbolos: Sandino en Nicaragua, Martí en Cuba, Bolívar en Venezuela. Todos ellos fueron reinventados, convertidos en figuras incuestionables y casi tan pulcras como los santos. Pero con el paso del tiempo, y a medida que estos proyectos de izquierda se consolidaron como dictaduras, esos símbolos resultaron insuficientes. Entonces, los símbolos necesarios para contener las tensiones sociales, empezaron a encarnarse directamente en sus gloriosos líderes.
El caso más cercano es el de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes, desde hace más de una década han tomado el control absoluto del Estado, especialmente del sistema educativo en Nicaragua, reemplazando a los héroes nacionales por imágenes suyas. Entre poemas de «la Chayo» publicados en libros escolares y capítulos sobre el «socialismo cristiano», hay una página que me impactó particularmente: la fotografía de Rosario Murillo como ejemplo de lucha por los derechos de las mujeres, enseñando que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debe celebrarse en honor a figuras como ella —una «paladina» de la libertad—, por supuesto, omitiendo que ella es también una madre que, como todo el mundo sabe, se quedó con el hombre que violó a su hija, a cambio de todo el poder.
En Nicaragua, Ortega ganó la guerra —en su relato, no los sandinistas— y, como suele repetir la izquierda (y no sin razón): la historia oficial la escriben los vencedores. Hoy, en Honduras, Mel Zelaya es el nuevo vencedor. Y la institucionalidad, tomada por su clan, ha determinado que su versión del golpe de Estado debe enseñarse como única verdad en las escuelas. Su testimonio, al igual que en el caso de Ortega-Murillo, es la oportunidad para trascender al individuo y convertirse a sí mismo en un símbolo patrio, en leyenda revolucionaria. Sobre el golpe, ganó el relato de Mel con respecto al del general prófugo, Romeo Vasquez, quien después de sacar del país a Mel en pijama, también escribió su testimonio a modo de libro, pero de él ya ni siquiera quedan copias.
Pero la memoria histórica no se construye a partir de un testimonio individual, sino de un relato colectivo sobre lo ocurrido. Y en Honduras contamos con ejemplos mucho más logrados que el libro de Mel o el de Romeo. Desde la literatura, autores como Ramón Amaya Amador, Argentina Díaz Lozano o Julio Escoto han narrado, a través de personajes ficticios, la Honduras que conocemos. La poesía de Clementina Suárez y Roberto Sosa ha embellecido —y denunciado— nuestra trágica historia de desigualdad. Y contamos también con ensayos e investigaciones rigurosas, como los informes de la Comisión de la Verdad, o los libros de intelectuales como Víctor Meza, Manuel Torres y Thelma Mejía. Ninguno de ellos fue impreso con fondos del Estado ni agregado a una cátedra de educación cívica.
Hoy «la Chula» ronda Honduras en modo de adoctrinamiento desde un régimen autoritario que ve en dictaduras como la de Ortega-Murillo experiencias positivas sobre cómo obtener todo el poder, no solo el institucional sino también el cultural, a través de sus símbolos.