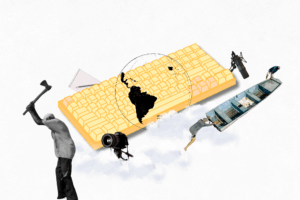El problema de la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en Honduras es político. La ley actual es insostenible por su inconstitucionalidad, pero sirvió para concentrar el poder político y preservarlo a través de un sistema de lealtades de otros órganos del Estado y de los militares. ¿Cómo preservar el equilibrio de fuerzas políticas, sobre todo con los militares, pero con una integración diferente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad?
Texto: Otto Argueta
Fotografía: Jorge Cabrera
Uno de los principios de la teoría de sistemas es la diferenciación funcional, es decir, un conjunto de acciones específicas interconectadas crean un sistema que tiene funciones claramente diferentes respecto de otros sistemas. Mientras más diferenciadas son las funciones de cada sistema —y con ello sus límites— más eficientes son, menos compleja su comprensión y, por lo tanto, menos difícil su sofisticación y autoreproducción.
El postulado de la diferenciación sistémica es altamente constatable en la biología y en la cibernética, por distantes que parecen esos dos mundos. Mucho más complejo es trasladar ese principio a las sociedades humanas por el hecho de que todo lo que se haga en ese ámbito depende de la voluntad, subjetividad e intereses de personas individuales quienes, a pesar de lograr grandes proezas colectivas, tienen una gigantesca limitación para desprenderse racionalmente de sus sesgos en el momento de pensar, comunicar y llevar a cabo tareas que involucren nuestro rasgo evolutivo más distintivo: el poder.
El postulado es, entonces, que un Estado que pone la política al servicio de aumentar la diferenciación de sus sistemas —y con ello su eficiencia y claridad— reduce la incertidumbre. Sin embargo, esa teoría sirve en Centroamérica solo para entender lo contrario del postulado: la superposición, mezcla e interferencia de luchas de poder e intereses individuales y sectoriales aumenta la incertidumbre y, con ella, la inestabilidad. De ahí que los retos que enfrenta la burocracia del Estado (incluida aquí la de los tres poderes más el municipal) no son de técnica administrativa o de reingeniería institucional, porque para eso hay suficientes expertos y recursos nacionales e internacionales, sino que son, por definición y tradición, retos producidos por problemas políticos.
El problema de la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en Honduras es político. De ahí que todo el debate jurídico y técnico está empantanado porque, al final de cuentas, lo que se haga con el Consejo recae sobre el infértil terreno de la desconfianza. Honduras es hoy una sociedad fragmentada que arrastra la sombra de un gobierno autocrático y mafioso que persiste no solo a través de personas de ese gobierno que aún tienen poder dentro del Estado sino, sobre todo, porque nuevas y viejas autoridades reproducen prácticas políticas —llamémosle política informal— que son muy efectivas para ejercer el poder y preservarlo.
Es cierto que el cambio de gobierno fue el resultado de grandes expectativas ciudadanas, pero no hay que olvidar que la expectativa no es sinónimo de confianza. Por esa razón, en materia de confianza, la forma en que se toman las decisiones es, por lo regular, más importante que la decisión misma. En eso los países centroamericanos salimos mal calificados porque confundimos confianza con autoridad, lo que fácilmente conduce al autoritarismo populista que ahora se legitima con el imperio de los «likes» o de los «seguidores». ¿Por qué, entonces, esta nueva ley es tan importante y tan polémica?
Instrumentos para la conducción civil y democrática de la seguridad… O para todo lo contrario
Los consejos de seguridad existen en muchos países, de muchas formas y desde hace mucho tiempo. En América Latina, la reciente ola de estos consejos inició con la transición a la democracia durante las décadas de 1980 y 1990, cuando el modelo de estados organizados en torno a la doctrina de la seguridad nacional y sus expresiones contrainsurgentes se agotó en un derrame de sangre que todavía hoy sigue fresca.
El cambio llegó frente al inevitable fin de la bipolaridad global marcado por la Perestroika iniciada en 1985 y la caída del muro de Berlín en 1989, entre otros hechos de orden geopolítico. Ese período no fue «el fin de la historia», como se proclamó. Fue el inicio de una nueva etapa del capitalismo global que impulsó la liberalización de las economías y la democratización de los estados que anteriormente fueron aliados y beneficiarios de uno u otro bloque en la contienda ideológica de la guerra fría.
El neoliberalismo y la democracia fueron las disonantes melodías con las que se orquestó el rediseño de los estados y la proliferación de expectativas de bienestar y paz que poco se cumplieron. En Centroamérica, eso se tradujo en la imposibilidad de democratizar unos estados precarios con élites políticas y económicas que aprovecharon el neoliberalismo para saquear las instituciones y hacer crecer sus fortunas. Una clase política rentista surgió de ahí, burócratas especialistas en crear leyes e instituciones democráticas y a la vez trastocar sus funciones en beneficio de mafias corporativas.
La seguridad fue uno de los temas prioritarios de la agenda de reforma del Estado en ese momento. Era necesario contrarrestar el gigantesco poder político y económico que los militares lograron luego de décadas de haber liderado la contrainsurgencia y que tuvo como resultado el estancamiento y aislamiento económico, además de una larga lista de violaciones a derechos humanos con miles de víctimas. La reforma al sector seguridad fue entonces el paradigma que proponía una reingeniería institucional orientada a reducir la injerencia de los militares en la vida política del país, reducir el tamaño y costo de los ejércitos, limitar sus funciones a la defensa del territorio ante amenazas externas y diferenciar sus funciones respecto instituciones policiales también en proceso de reforma. La reforma al sector seguridad también incluyó reformar y diferenciar los servicios de inteligencia que durante décadas estuvieron controlados estrictamente por militares y crear servicios de inteligencia civiles y diferenciados, por ejemplo: inteligencia civil, inteligencia militar, inteligencia estratégica, inteligencia policial.
Se trataba de un largo proceso en el que, por un lado, se tenía que reeducar los militares para que entendieran y asumieran su función en la democracia y la vida política civil y, por otro lado, educar a los civiles —políticos, empresarios y sociedad civil en general— en la vida democrática que implicaba no recurrir a los militares para asegurar su poder y sus negocios. El paradigma les atribuía a los controles democráticos una función fundamental, el fiscalizar la actuación de las autoridades, evidenciar sus excesos y distorsiones con apego a los principios democráticos y los derechos humanos. Para lograr eso, se promovió la creación de comisiones legislativas especializadas en la fiscalización de todo lo relacionado con la seguridad, la creación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y la elaboración de reglamentos internos con mecanismos de fiscalización con relativa autonomía. También se buscó redefinir conceptos básicos de la seguridad con apego a los principios democráticos y, por lo tanto, alejados de la visión militarista que había prevalecido hasta ese momento. Esos conceptos también debían delimitar claramente la diferencia de ámbitos de seguridad (interna y externa) para así diferenciar los roles de las instituciones. Finalmente, se pensó en que la definición del bien a proteger debía tener en el centro a la persona humana y no al Estado, como en el caso de la doctrina de seguridad nacional, y, sobre esa base, las políticas de seguridad y defensa debían ser elaboradas garantizando su diferenciación. De ahí surgieron conceptos muy importantes como seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad democrática (la versión centroamericana no la versión colombiana uribista del concepto), seguridad multidimensional, etc.
En ese contexto de reformas institucionales de gran envergadura, surgió la necesidad de reorganizar las principales instituciones del Estado garantizando, en una lógica piramidal, la primacía de los presidentes civiles en la definición de las políticas de seguridad y defensa. Esa lógica priorizaba la coordinación interinstitucional para sustituir la anterior concentración de la función de seguridad en manos de los militares. Abundaron los modelos internacionales para referencia en Centroamérica, pero, al final, todos coincidían en que los presidentes civiles debían ejercer el mando de la política de seguridad y defensa y sus ministros (defensa, seguridad, relaciones exteriores) debían asumir la ejecución de esas políticas a través de sus entes operativos como la policía, fuerzas militares y servicios de inteligencia. Estos últimos debían tener su propio espacio de coordinación —en algunos casos en la forma de sistema de inteligencia— pero siempre bajo la coordinación de un consejo civil liderado por la presidencia de la república y no por los militares.
Los consejos de seguridad fueron considerados como la instancia de coordinación técnica y política por excelencia para que la gestión de la seguridad tuviera un carácter civil y diferenciado por especializaciones que se coordinan en torno a una política de seguridad y otra de defensa. En algunos casos, los consejos fueron parte de un sistema de seguridad que incluía otras instituciones especializadas en amenazas que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas pero que no son del ámbito tradicional de la seguridad interna y externa, por ejemplo: la gestión y manejo de desastres por eventos naturales.
Cada país adaptó los principios básicos de los consejos de seguridad y defensa a sus propios contextos y ahí está justamente el problema. No es la falta de modelos o expertos técnicos en ingeniería institucional, seguridad o defensa. Es que las reformas institucionales son procesos políticos y, como sucedió con todas las instituciones de la democracia, la clase política ha ajustado las instituciones a sus intereses inmediatos, es decir, a la preservación y expansión del poder político.
Quien controla la seguridad, controla el poder político
La seguridad —y por ende su contrapartida, la inseguridad— es, por encima de todo, un problema político. Mucho se ha estudiado ya sobre los factores estructurales, detonadores inmediatos, factores de riesgo, amenazas nuevas, viejas y emergentes, ecología de la violencia, etc. Pero cuando se trata de analizar la gestión pública de la seguridad, entonces entramos en el terreno político. Incluso la corrupción, la cooptación del Estado, los poderes paralelos u ocultos, el nexo político criminal y mucho más que da lugar a narcoestados y cleptocracias no responde a una lógica dicotómica de «crimen malo-Estado bueno» ni se explica simplemente por falta de capacidades técnicas en las instituciones que están mal diseñadas. Basta con ver las condiciones materiales en que la policía en Centroamérica cumple su función para evidenciar que el problema es la prioridad con que se distribuye el gasto público, y ese es un asunto político.
Una de las tradiciones más poderosas que la democratización y los diferentes intentos por reformar el sector seguridad no lograron extirpar de la cultura política centroamericana es negociar con y recurrir al control de las instituciones de seguridad (militares, policías, servicios de inteligencia) para asegurar el poder, preservarlo o quitarlo. Durante todo el siglo veinte, los militares ganaron un lugar privilegiado en el Estado y en la cultura política de estos países. Los militares fueron, primero, los principales aliados de dictadores clásicos como Tiburcio Carías, Jorge Ubico, Maximiliano Hernández Martínez y la familia Somoza. Después, tomaron el control directo del Estado a través de golpes militares amparados en la doctrina de la seguridad nacional y la contrainsurgencia. En Guatemala y El Salvador, cometieron atrocidades luchando contra el «enemigo interno» y recibieron toda la ayuda de los Estados Unidos hasta convertirse en los ejércitos más poderosos del continente en esos años. En Nicaragua, los militares defendieron el Sandinismo y se enfrentaron a la «contra» financiada en parte por los Estados Unidos. La guerra de guerrillas era suficiente justificación para que los militares tomaran el control del Estado y la sociedad. Pero en Honduras no hubo guerrilla y, a pesar de eso, se instauró un Estado contrainsurgente en alianza con Estados Unidos. Si bien las dos constantes del período fueron los militares y Estados Unidos, también tuvo élites económicas que en medio de toda esa violencia se sirvieron de ambos —Estados Unidos y militares— para preservar y aumentar los privilegios de clase heredados desde muchos años atrás. Incluso en Nicaragua, con todo y su revolución, las principales élites familiares no resultaron afectadas porque Ortega —en aquel momento, gran revolucionario— supo pactar y mantener una buena relación con ellas.
Un dispositivo clave del poder político que los militares construyeron durante todos esos años fue reforzar la certeza de que solo ellos entienden y saben cómo garantizar la seguridad. En Centroamérica existen civiles expertos en estos temas, pero carecen de poder político. La certeza de que solo los militares pueden con la seguridad resulta de una combinación de varios factores. En primer lugar, lo simbólico. Somos sociedades con grandes raíces autoritarias, desde la familia hasta el Estado, y los militares simbolizan los valores autoritarios más arraigados: disciplina, fuerza, valentía, patriotismo, espíritu cristiano, masculinidad, heroísmo, Morazán, Justo Rufino Barrios, Lempira, Tecún Umán, Atlacatl, Nicarao.
En segundo lugar, la retórica. Los militares se jactan de ser incorruptibles —y buena parte de la población así lo cree— a pesar de que han estado involucrados en corrupción, narcotráfico, tráfico de especies naturales, maderas, personas, escuadrones de la muerte, etc. Eso sí, poco de eso se hace público porque, en tercer lugar, han construido un sólido blindaje de impunidad. Desde impunidad en materia de violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, hasta impunidad en la corrupción y el narcotráfico.
En cuarto lugar, los favores. Es común en nuestra región que haya siempre alguien que, ante una situación de inseguridad, conflicto personal o con la ley, diga «yo tengo un amigo que es militar que nos puede ayudar». Esto va desde alguien de clase media y alta que tiene acceso a un oficial militar hasta alguien de un barrio popular que conoce a un soldado raso que «algún conecte tiene». De hecho, las empresas de seguridad privada, que son un monopolio de militares en retiro, son gestoras de una red de favores que se convirtió en un negocio rentable, uno con mucho poder e impunidad.
Finalmente, lo más importante, la lealtad condicionada. Los gobiernos civiles tuvieron que entender que la democracia tenía límites y uno de ellos estaba bien marcado con una gruesa línea verde olivo. Se podían hacer reformas, como fue el caso de Guatemala y El Salvador, por ejemplo, reducir el número de elementos y el presupuesto, incluso, cambiar la doctrina para adaptarla a un discurso políticamente correcto y aceptar que las policías civiles existieran separadas de los militares, al menos en lo formal. Pero al tiempo que se hacían esas reformas, se abría la gran pista de despegue que redefinió la función militar en una sociedad democrática: la seguridad pública. Y esta se justificó de todas las maneras posibles. Las pandillas, los secuestros, el narcotráfico y hasta la migración fueron lo que justificó la creación de unidades especializadas con conducción militar y policías en lo operativo. Pero la principal justificación fue el fracaso de las policías civiles, siempre débiles, corruptas y necesitadas del acompañamiento de los expertos militares. La población, golpeada por la pobreza y la violencia, no vio mal que nuevamente los militares patrullaran con armas largas por las calles de sus barrios acompañando a unos policías mal pagados y con armas cortas.
Los militares se convirtieron en un operador político más, con asesores en los partidos políticos y hasta en algunas organizaciones de sociedad civil y empresas. Se adaptaron hábilmente a los nuevos tiempos, incluso con organismos internacionales y de cooperación. Se hicieron necesarios. Se hicieron inevitables.
Con ese legado y tomando en cuenta que en Honduras no hubo un proceso formal de reforma militar, se creó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad justificado en los objetivos de la época: dar prioridad a la conducción civil de la seguridad. Sin embargo, fue rápidamente adaptado al contexto y necesidades políticas del momento pues los militares ya tenían unos años de estar retomando su lugar en la palestra pública para finalmente patear la puerta con el golpe de Estado de 2009 y ocupar un lugar privilegiado en la toma de decisiones políticas. Juan Orlando Hernández terminó de construir el andamiaje institucional que militarizó la seguridad pública, así como varias instituciones que nada tenían que ver con la seguridad y la defensa. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sirvió para concentrar el poder en el Ejecutivo y subordinar a los dos poderes del Estado, pero la lealtad militar ya estaba garantizada para ese momento, tenían un lugar en la seguridad pública, la Policía Militar del Orden Público y otras prebendas administrativas incluida la impunidad, los contratos con el Estado y, por supuesto, la protección a algunos militares emprendedores de negocios ilícitos.
Técnica y democráticamente, ese Consejo fue una aberración para la democracia, ampliamente aceptada porque era conveniente para preservar el poder, defenderlo y concentrarlo. A ninguno de los que participaron en él se le forzó o, al menos, no protestó por haberlo integrado. Como instrumento político, produjo réditos para todos los beneficiados por el régimen autocrático, incluido el Partido Nacional, que fue gobierno en ese momento. En materia de seguridad, es difícil evaluar su efectividad, pues impuso la secretividad como norma. Juan Orlando Hernández no habría sido lo que llegó a ser sin la lealtad militar. Es una regla de dictadores en América Latina que para preservar su poder frente a protestas multitudinarias, denuncias internacionales, escándalos de corrupción y violaciones a derechos humanos, aislamiento y cualquier expresión de oposición, se debe contar con la lealtad de sus ejércitos.
Esa lealtad ofrece a cambio no solo unos cuantos miles de hombres entrenados, armados y disciplinados para reprimir cualquier manifestación de protesta. Ofrece también inteligencia, es decir, información fiable sobre todo aquello que represente una potencial amenaza al régimen. También ofrece el control de otras instancias públicas que tienen el mandato de producir información de inteligencia, como la policía y el mismo Ejecutivo. Y sobre todo, ofrece el símbolo de fuerza leal al gobernante, sea democrático o no.
El problema político de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
El gobierno de Xiomara Castro tiene que reformar ese Consejo. La pregunta no es una sobre qué tipo de modelo se copiará o, en el mejor de los casos, se adaptará. Puede ser el mexicano, venezolano, nicaragüense, ruso o norteamericano. Se ha desviado mucho la atención al tema del modelo a seguir por asuntos de pánico ideológico. Tampoco es un problema de falta de expertos, porque hay —y bien calificados—, y no es un problema de voluntad política, simplemente porque el gobierno no tiene otra opción más que cambiar la ley actual. A estas alturas es insostenible la aberración que dejó Hernández, comenzando porque abiertamente atenta contra la Constitución de la República en lo relacionado con la independencia de los poderes del Estado. El gran reto es cómo reformar la integración y funciones del Consejo sin alterar el equilibrio de poder que implica la gestión de la seguridad en sociedades no democráticas y con serias tendencias autoritarias y populistas.
Xiomara Castro, como presidenta de la República, es la Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras. Sabemos que eso es una formalidad conveniente para todos en sociedades en las que los militares tienen un gran poder político formal e informal. Los presidentes civiles centroamericanos deben aceptar que tienen el mando simbólico, pero no el mando real de las fuerzas armadas. A pesar de que el ministro —como todos los ministros— tiene un puesto político cuya principal función es coordinar la implementación de políticas públicas dictadas por el Ejecutivo, lo debe hacer a través de las instancias especializadas, en este caso, las Fuerzas Armadas que, por rango, antigüedad y espíritu corporativo, obedecen al jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante las décadas de gobiernos militares, las Fuerzas Armadas lograron autonomía política; reducirla fue uno de los retos más grandes de la democratización y de la reforma del sector seguridad. Lo que se buscó fue que las Fuerzas Armadas estuvieran políticamente subordinadas al poder civil y apegadas a las normas democráticas. Pero lo que se logró en la práctica es una doble institucionalidad: el ministro, que es representación política, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es la autoridad militar real.
Los militares preservan prerrogativas legales que les proveen un amplio poder político. La Constitución les delega responsabilidades de orden político que no han sido adaptadas a la vida democrática. Pero la institución militar sí logró adaptarse y todavía así preservar su poder político. El mejor ejemplo es el golpe de Estado de 2009: no fue igual a los de antaño en donde la institución militar rompía de manera directa y abierta el orden constitucional y lo asumía transitoriamente. En ese golpe, los militares se ampararon en una resolución de la Corte Suprema de Justicia que, por inconstitucional que haya sido, justificó formalmente las acciones militares sin consecuencias jurídicas. Incluso, tuvieron la justificación para no acatar las órdenes de su comandante general, el expresidente Zelaya. Lo mismo sucedió con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Juan Orlando Hernández. Según la Constitución, los militares deben velar por la preservación del orden constitucional, que debería incluir la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, aceptaron que su ministro de defensa participe en un Consejo que abiertamente viola la Constitución. También se podría citar el ejemplo de la Policía Militar, que fue motivo de una polémica por su inconstitucionalidad, pero fue aceptada formalmente por haber sido una orden de su comandante general.
¿Entonces? La voluntad de acatar o no, apegarse o no a las normas y órdenes de los presidentes depende de las lealtades del momento y eso lo saben los presidentes y los ministros de Defensa. Los militares en estos países son obedientes, pero también beligerantes y poseen autonomía política informal, que es el tipo de política con el que en realidad se gobiernan estos países.
Para la familia presidencial el problema de la nueva ley del Consejo es grande. No puede seguir como está actualmente la ley, aunque, como se dijo anteriormente, se garantiza la posibilidad de concentrar el poder y dejar por un lado de una vez por todas lo que muchos funcionarios y activistas del partido Libre llaman «la ficción de la independencia de poderes de la democracia liberal burguesa». Para Juan Orlando Hernández, la independencia de poderes no era un problema porque su partido controlaba la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Congreso Nacional. Pero para el Gobierno de Libre esas instituciones son aún territorios en disputa. Y si bien tenerlos fuera del Consejo es inevitable, es también problemático. Se requiere entonces un Consejo que logre preservar el equilibrio de fuerzas políticas, sobre todo con los militares, pero con una integración diferente.
La cuestión se complica todavía más si se considera que para los militares tampoco es conveniente un Consejo que los deje afuera, sabiendo que su ministro de Defensa tiene una lealtad con la familia antes que con la institución armada. Ese problema no lo tenían los militares en la era de Juan Orlando, su ministro no tenía lealtades divididas. Entonces, tienen que estar adentro, pero sin provocar problemas con las escasas voces que acertadamente ven en su participación con voz y voto algo que técnicamente es incorrecto, pues para eso está su ministro. Sin embargo, son más las voces que repiten y esgrimen el argumento de que «los militares son los expertos en seguridad» y por eso deben ser parte del Consejo independientemente de su ministro de Defensa. Es decir, el ministro que responda por su familia, pero los militares que preserven su autonomía política informal.
La joya de la corona en esta contienda es el control de los servicios de inteligencia. La propuesta para la nueva ley es ambigua con respecto a este tema, lo cual es peligroso porque podría quedar un limbo jurídico en beneficio de quien tenga las llaves de esos servicios. Ya se nombró a dos policías en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), lo cual inclina la balanza del poder político hacia el campo civil y de la Secretaría de Seguridad, a pesar de que sus nombramientos se hicieron con la ley vigente y no con la nueva propuesta de ley.
El balón está en la cancha de los partidos, que en el ajedrez político son los peones que hacen la batalla. Salvo contadas excepciones, los diputados han demostrado ser ignorantes de las particularidades técnicas y sus implicaciones para la democracia y la gestión de la seguridad y la defensa. Han sido cajas de resonancia de las diferentes expresiones de demagogia ideológica: que el nuevo Consejo es copia de México, Venezuela y Nicaragua dicen unos, y que el nuevo Consejo libera a Honduras de la dictadura de Juan Orlando dicen otros. Muy pocos diputados y diputadas han señalado los problemas técnicos y políticos que la nueva ley tiene y que ponen en riesgo la democracia.
Dos ausentes: la sociedad civil y los controles democráticos
En cuestiones políticas, la forma es tan importante como el contenido, si no es que más. El proceso para aprobar la nueva ley ha sido accidentado. Hubo una presión muy fuerte para aprobar la nueva ley sin debate parlamentario. No obstante, un grupo de diputados se opuso y la propuesta se discutió, aunque ahora ese debate está otra vez estancado. Pero el debate ha sido parlamentario, en un Congreso altamente polarizado que arrastra problemas políticos desde el momento de su instauración en enero de este año y que, además, como se dijo, no se evidencia que entre los diputados domine un criterio técnico, sino más bien reina la batalla demagógica que inunda la opinión pública con desinformación.
En Honduras no hay organizaciones de sociedad civil especializadas en seguridad y defensa. Hay personas que, como la socióloga Leticia Salomón, tienen en lo individual un alto nivel de conocimiento y que son un referente regional en la materia. Pero no hay un bloque de organizaciones especializadas que puedan proponer técnicamente ajustes a la ley en cuestión desde una perspectiva democrática. Esto tiene que ver con el hecho de que el Ejecutivo tampoco es que haya invitado a la sociedad civil a discutir el tema y extraer de ahí los insumos necesarios para que el proceso fuera lo más democrático posible.
Las organizaciones que una vez denunciaron la inseguridad como una consecuencia de la mala gestión de Juan Orlando Hernández y la aberración de su Consejo de Seguridad no han dado su opinión técnica con respecto a la nueva ley del Consejo. Han hecho activismo, que es una cosa diferente. Esto incluye a la empresa privada que ha manifestado su preocupación por el país del cual aparentemente se tomó el modelo para la nueva ley, pero lo han hecho de forma reactiva, no como parte de un amplio proceso participativo de debate.
Estos temas deberían ser debatidos abiertamente con una sociedad civil diversa si lo que se quiere es dotar de un nuevo contenido a la gestión de la seguridad. Así debería ser también debatida la política de seguridad y la de defensa, y no solo confiar en «los expertos» porque entonces recaerá todo, nuevamente, en manos de militares activos o en retiro.
Las experiencias internacionales son necesarias como referentes siempre y cuando se contextualicen de manera honesta, reconociendo el tipo de clase política que hay, las trayectorias institucionales, el tipo de Estado y sociedad y los retos que implica una determinada estructura institucional. En ese sentido, los países centroamericanos, con sus aciertos y desaciertos, son más aleccionadores que un país como México, que tiene un sistema político completamente diferente, con instituciones de seguridad muy alejadas de lo que hay en Centroamérica. Lo mismo pasaría si tomamos como referente a Colombia, Argentina, Chile, Venezuela o Cuba. La pregunta a una experiencia internacional referente no debe ser cuál es el modelo que tienen, sino qué factores políticos dieron como resultado el modelo que tienen.
Para eso debería estar la sociedad civil organizada, para ser el fiel de la balanza del poder político, de las tensiones y pugnas que los temas de seguridad producen y que afectan la democracia. La sociedad civil debería estar exigiendo la inclusión de controles democráticos internos y externos en la propuesta de nueva ley. Esto incluye mecanismos de auditoría pública, legislativa y de organizaciones especializadas en temas de seguridad.
Esa sociedad civil organizada debería estar frenando el impulso demagógico de los partidos políticos y evidenciando que eso desinforma y desvía la atención de los problemas torales que la nueva ley tiene que resolver. También esa sociedad civil debería estar denunciando el problema ético que produce la «gestión familiar» del gobierno en todo sentido, pero especialmente en materia de seguridad.
En Nicaragua, Ortega creó en 2007 un consejo nacional de convivencia y seguridad ciudadana —que estaban muy de moda en esos tiempos— presidido por él y 19 integrantes que variaban entre instituciones, entidades, iglesias, organizaciones de sociedad civil —aún no las había disuelto— y hasta los bomberos. En Guatemala tomó más de diez años hacer la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que integra al Consejo Nacional de Seguridad y al Sistema Nacional de Inteligencia. Fue un largo y doloroso proceso en el que la sociedad civil especializada luchó porque se incluyeran controles democráticos y se nombrara a personal civil en todas las funciones técnicas. Duró poco, y, aunque sigue vigente, son exmilitares quienes ahora controlan el sistema nacional de seguridad, el cual sirve y protege a una cleptocracia autoritaria.
En ambos casos, los problemas actuales no tienen que ver con la falta de modelos o expertos, de esos hay bastantes, ni se resuelven rehaciendo los consejos. Por muy técnico y sofisticado que sea el diseño institucional, los consejos de seguridad serán reflejo de las intenciones políticas de los grupos de poder dentro del gobierno y se ajustarán a los cambios en esas correlaciones de poder. En Centroamérica —y Honduras no tiene por qué ser la excepción— las funciones de un sistema no se diferencian; al contrario, se mezclan entre lo técnico-específico y lo político. Uno es formal, y es para lo cual juristas y tecnócratas debaten incansablemente; el otro es informal, sucede a puerta cerrada y con apretones de mano.
Lo informal es un secreto a voces que pocas personas evidencian y que muchas tratan de desviar a través de laberintos técnicos, jurídicos o abiertamente demagógicos. Es en lo informal en donde radica el problema político que el Gobierno de Xiomara Castro enfrenta: un nuevo consejo que refunde la gestión de seguridad y abra las puertas a la seguridad en democracia o un consejo que logre preservar, en un nuevo esquema, el equilibrio político de fuerzas que, como a Juan Orlando Hernández, le garantice la lealtad de militares y otras fuerzas políticas para garantizar su gestión actual y las que planeen tener.
Por todo este enredijo de intereses humanos de poder es que Niklas Luhmann, sociólogo alemán, planteó la paradoja de que ya que la sociedad está hecha de humanos y estos introducen complejidad a los sistemas aumentando su incertidumbre; entonces, los sistemas sociales deben diferenciarse de los humanos, quienes deben estar ubicados en un sistema propio y altamente diferenciado, biológico. Es decir, la sociedad sin humanos.