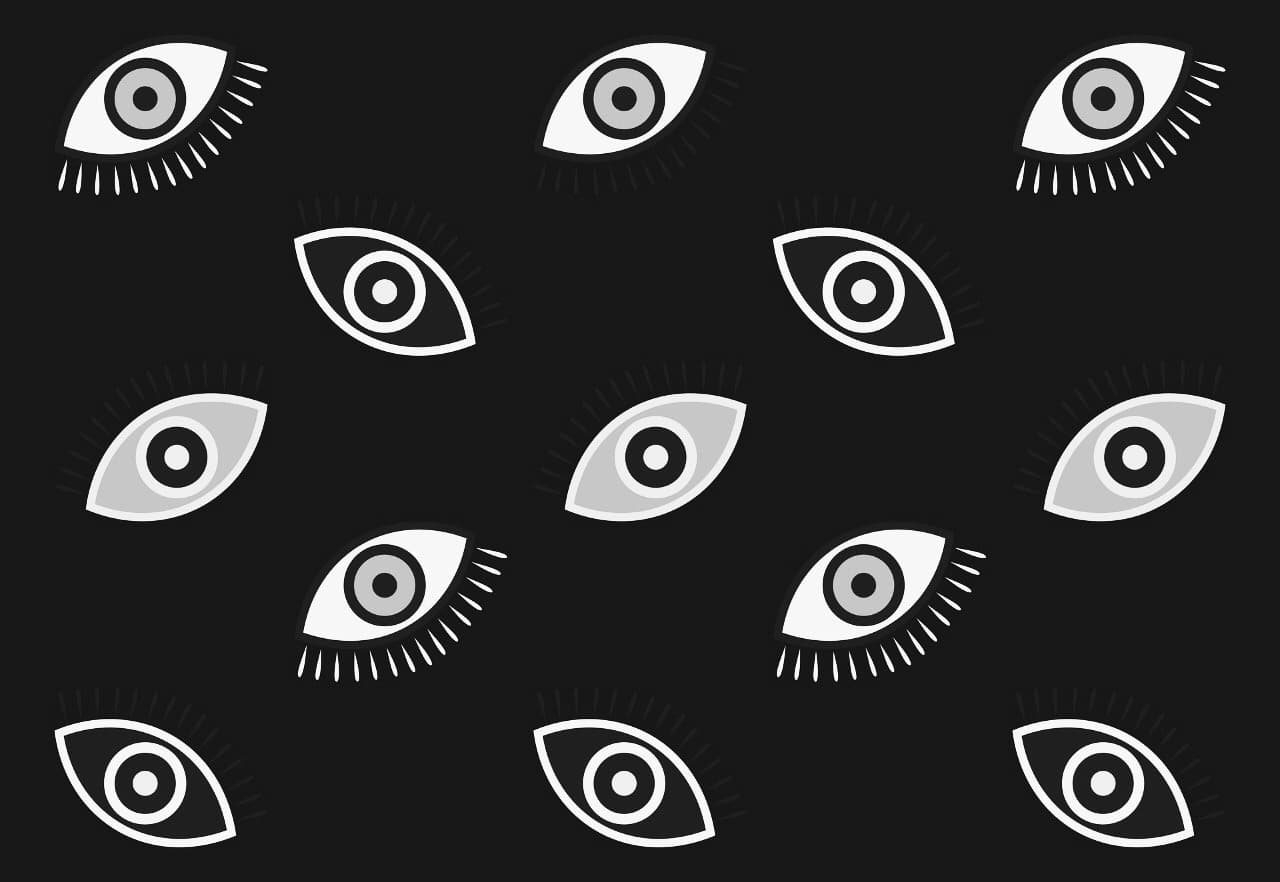Texto: Alejandro Castro (hijo)
Ilustración: Pixabay
Las dos casas habían establecido una vecindad especial, determinada por el sello peculiar de aquella ciudad que sube siempre en busca de aire respirable. Una era achaparrada, tal si hubiera doblado el espinazo para arrebujarse en modesto chal. La otra se erguía con la firmeza erecta de un pequeño bastión que defiende comodidades burguesas. La más alta dominaba el lugar con aplastante predominio. Sus muros asomaban sobre el patio de la vecina, viendo con despectivo soslayo el pequeño mundo que allí se agitaba.
Habitaban la casa grande tres señoritas protegidas en su soltería crónica por el doble escudo de una virtud irreprochable y un apellido ilustre. Más de medio siglo transcurría desde que la familia Landívar se estableciera en la propiedad. Una abuela, el padre, la madre y otros moradores se fueron despidiendo del mundo con solemnidad y en gracia de Dios. Solo quedaban aquellas tres mujeres, la niña Concha, la niña Socorro y la niña Rosario, absorbidas por sus devociones a San Antonio de Padua, por los cuidados de un patrimonio bien saneado y por su celo para repeler las tentaciones que suelen cruzarse por el camino de las almas puras. Por fuera, la casa era impenetrable y adusta. Por dentro olía a tapices viejos, a sacristía y a chocolate dominguero, sorbido entre comentarios sobre la degradación de las costumbres, la confusión social de la época con tanto advenedizo surgido por allí sin que se supiera de dónde —como decía la niña Conchita— y el abandono imperdonable que el pueblo hacía de los templos.
–¡No, ya no hay fe, ya no hay fe! –repetía la niña Socorro, repasando la aguja con dulces ademanes mientras un rollizo franciscano –cuyos pulgares rosáceos ponían una nota alegre en la parda alfombra– y un coronel mostachudo, pretendiente inconfeso, asentían parsimoniosamente asomando los belfos sobre las tazas humeantes.
En la casa de abajo, el río tumultuoso de la vida seguía pasando. Las señoritas Landívar —como las llamaban en el barrio— nunca sabían a ciencia cierta quién habitaba al lado. Los ruidos de la casa chica llegaban hasta ellas en confuso rumor, como un eco amortiguado de existencias que se suceden en tropel. Corriente turbia que discurría salpicando los muros de la vivienda señorial, gente innumerable se había cobijado en la casa de alquiler. Los inquilinos llegaban y desaparecían arrastrados por el viento de la necesidad. En los rincones iba quedando el sedimento de esas vidas sin historia, el rastro de la miseria y un olor a cosa mustia. Tan pronto era la agitación de un enjambre de chiquillos harapientos como el agua quieta de una ancianidad desvalida. Un día se levantaban de allí, como revuelo de aves oscuras, gritos de gente desesperada. Alguien se moría. Otro, imprecaciones de borrachos herían la noche, soltando en el aire notas soeces. Garridas mozas tarareaban de la noche a la mañana la misma tonadilla, dulzona y pegajosa. Llegó un carpintero que se acompañaba en el trabajo contando a gritos historias procaces. Estuvo de huésped un hombre que pegaba furiosamente a su mujer y luego ocupó el sitio una mujer que tundía a su marido eternamente beodo. Un zapatero martillaba sin descanso como si hubiera querido clavetear las cuatro esquinas de la noche. Así como en la casa vecina todo era permanente, bien asentado, en esta todo era mutable, pasajero, ondeante, pero lleno de sustancia y de calor, como la vida misma. Cuando arreciaba la marea de voces, las tres cabezas pálidas se alzaban allá arriba un breve instante y los labios exangües de la niña Rosario musitaban:
–¡Qué gente! ¡Qué gente! –más con el acento de quien no comprende, que en tono de reproche.
La casa pequeña era como una parásita aferrada a los muros de la mansión de las Landívar.
El chocolate tenía esa tarde el sabor denso y perfumado de las infusiones inocentes. Domingo con sol de oro y beatitud burguesa. Las visitas habituales y una que otra amiga, de esas que van zurciendo de casa en casa el historial menudo de los pueblos, hacían la ronda en el hogar de las señoritas Landívar.
–¿Cómo van de vecindario? –interpeló el coronel, repitiendo una pregunta que en el círculo se había hecho de rutina.
Como siempre que se trataba de cosas serias, la niña Concha tomó a su cargo la respuesta.
–¡Mal! –sentenció con voz seca, cruzando con sus hermanas, repentinamente serias, una mirada de aturdimiento.
–Han llegado dos mujeres –agregó la niña Socorro, con los ojos bajos– que al parecer llevan una vida desordenada.
Hubo una pausa inquieta. Queda, muy queda, la cola del diablo se había arrastrado por la alfombra.
–Habría que hacer algo, se podría intervenir. No es buena la vecindad del Maligno –sugirió el franciscano, con acento que destilaba azúcar celestial.
La situación quedó planteada en esos términos. Dos golondrinas venidas de ignoto horizonte se habían aposentado junto al bastión de la virtud que era la casa de las señoritas Landívar. Las traía un hálito de pecado, eran mensajeras de lo mundano, enviadas del aquelarre.
Los días siguientes fueron de prueba para las tres vírgenes. En la vivienda de abajo empezaba a organizarse la existencia de las nuevas moradoras. Los peores presentimientos de las señoritas Landívar se veían cumplidos con exceso. Las mujeres de la vecindad eran lo que ellas pensaron y algo más. Aquellos tres corazones pudibundos empezaron a vivir en santo horror. Sus caras se pusieron tensas y en sus mejillas, pálidas de costumbre, aparecieron súbitos arreboles, cuando el fuego de las pasiones, que llameaba ahí cerca, lamía los tres pechos contritos.
Nunca las conveniencias se vieron peor tratadas. Nunca el vicio se arrastró tan cerca del pudor. Los oídos atónitos de las tres célibes recogían toda suerte de ecos inauditos. Risas estridentes. Chocar de cristales. Voces entrecortadas por ardor culpable. Murmullos sordos del hombre que insinúa. Y de cuando en cuando negativas femeninas: ¡Déjeme usted! ¡Déjeme usted!, dichas por una mujer que está a punto de entregarse. Cuando más capitoso era el vaho carnal que ascendía de abajo, arriba se multiplicaban las preces, crujían los rosarios bajo el apretón de la fe temerosa, se despabilaban las velas del altar. Sobre todo la niña Rosario, la menor de las hermanas, daba muestras de la mayor turbación. Tal vez por más piadosa, tal vez porque en su corazón aleteaban todavía dulces sueños primaverales, que no ignoraron ni la vida claustral ni el peso agobiante del escapulario. En sus noches de virgen desamparada soñaba que algo fascinador y terrible la ceñía toda, sorbiéndole con el aliento la vida. Despertaba en sobresalto. Oraba, apretando una medalla contra sus senos cálidos.
–La Providencia ha querido poner frente a nosotras ese cuadro de perdición. Ella también proveerá el remedio. Hay que soportar esto con paciencia cristiana.
Los ojos de la niña Concha despedían sombrío fulgor, cual los de un predicante que abomina de la carne. Corazón enjuto, frío mármol donde nunca enredará la hiedra de una caricia, aquel repentino estallido de pasiones atroces, a la puerta misma de su casto refugio, conmovía hondos repliegues de su ser. Ella no podía aspirar al amor, pero la vorágine del pecado atraía sus miradas fascinadas, arrastraba su curiosidad entre un helado estremecimiento de temor religioso.
Ciertas cosas se hacen sin previa calificación de su importancia moral. Se hacen, y eso es todo. Así, la niña Rosario había tomado la costumbre de espiar la casa vecina. En la pared divisoria encontró un parapeto hecho a la medida de sus propósitos. Pobre corazón aterido por el gélido soplo de abstracciones teológicas, sus ojos se dilataban espantados cuando ocasionalmente desfilaba ante ellos la procesión báquica del placer desenfrenado. Esta acechanza furtiva terminó por alterar sus nervios. Expiaba su curiosidad con el cilicio de una virtud sombría y clamaba al cielo desesperadamente por aquel despertar repentino y brutal a la conciencia de la carne. En la noche, sentía la vibración de cada uno de los poros de su piel y hubiera deseado entonces que una mano nervuda y cruel la maltratara hasta la muerte.
Una noche, el latigazo emocional fue superior a sus fuerzas. El aire exhalaba un denso olor a vida. Bogando en aquella atmósfera lunar, veteada de misteriosas fragancias, sumido el cuerpo en el dulce sopor que lo invade cuando transita por él un licor de jazmines, era más punzante que nunca la angustia de estar sola…
Abajo, las fauces del pecado se desarticulaban en la mueca del goce exasperado. Un libertino elegante sentaba sobre sus piernas a una de las cortesanas. Con un brazo le rodeaba el talle. Sus dedos crispados alcanzaban la orilla de un seno, que surgía a medias del corpiño como tersa amapola. La mano libre tenía arrestos de pequeña fiera en los flancos del muslo poderoso. Entre el claroscuro de la noche la carne era rosada y mórbida.
La niña Rosario se apretaba convulsa contra el parapeto. Sin saberlo, lastimaba sus senos contra la dura piedra. Cálido rocío perlaba sus mejillas ardientes y entre el agitado vaivén de su pecho sonaba el leve retintín de las medallas, como la voz agonizante de la virtud amenazada. Bajó temblando de su observatorio, como hembra en celo que presiente la cercanía del macho. Intuía, con delicioso horror, que en ese instante estaba a merced del pecado.
La niña Rosario tuvo que guardar cama. El franciscano diagnosticó anemia, pero la paciente sabía que era falta de amor, no el amor desfalleciente de las esposas de Cristo, sino el otro, el que pone rubíes en la sangre y titilar de esmeraldas en el alma. Tendida en el lecho parecía un lirio. Tenía la belleza transparente de esas azucenas que en los altares se arropan en fragancia mortuoria.
–Esta niña necesita tranquilidad, mucha tranquilidad –afirmaba el coronel, que le había tomado tremenda ojeriza a las vecinas de al lado–. La autoridad debe intervenir para acabar con ese escándalo de abajo.
¡Caminos misteriosos de la virtud! La austera niña Concha se negaba a tomar ninguna acción contra las moradoras de la casa contigua. Esa negativa parecía insólita, lo mismo al incorruptible militar que al venerable padre, pero la niña Concha tenía un quemante secreto.
Como aquellas pecadoras eran bonitas, como sus senos tenían un aire altivo y vibrador, como sus piernas parecían las bien torneadas columnas de un templo consagrado a recónditos goces, casi no había en la ciudad galán mozo o amante provecto que no hubiese pagado su tributo a aquellos dos ardientes pedazos de humanidad. Y así, cuando el alcohol o la pasión enturbiaban sus cerebros, y aligeraban sus lenguas, surgía con cínica desnudez la historia drolática de mil y un macho cabríos que en la existencia convencional de la comunidad se escondían tras el antifaz del señor abogado, el señor doctor o el señor general.
–¡Pero tú… tú que le sacas el dinero a ese imbécil del ministro para regalárselo al sinvergüenza de…!
El chasquido de aquellas lenguas luciferinas asperjaba el ambiente de fango ponzoñoso.
La niña Concha estaba horrorizada. El mundo de sus viejos conceptos se derrumbaba entre llamas del infierno. ¡Cuántos nombres conocidos aparecían a sus ojos marcados con el estigma de fuego! ¡Dios mío!, si hasta el adusto coronel salió un día a bailar en aquella zarabanda dionisiaca. Por eso estaba tan interesado en alejar a las «pájaras», como él mismo decía.
Tal vez ignoraba la niña Concha que Dios tienta a los suyos por el flanco del orgullo. Pues de aquella bancarrota general de la templanza, revelada a su conocimiento por modo tan inesperado, dio en sacar el envanecimiento, la satisfacción lunática, la borrachera de su virtud feroz y desalmada. Todos los días echaba la red de su curiosidad insaciable en busca de nuevos pecadores, de más vilezas sexuales. Aquel atisbo morboso se había convertido en la razón de su vida. Su virginidad era fruto descompuesto. Su corazón se cubría de hongos venenosos.
Si las dos mujeres de la casa vecina prosiguieron un día su inacabable migración, no fue porque la niña Concha se interesase en ello. Desaparecieron porque peregrinar es el destino de estas mariposas cuyas alas coloridas agitan hoy el aire en un chispeante remolino de pólenes brillantes, para aletear mañana, con fatiga incurable, entre la sombra moribunda.
Desde que se marcharon, la casa vecina parece la misma en su exterior sólido y tranquilo. Pero en su interior deambulan con paso sigiloso los fantasmas de la duda y el pecado…
Este cuento forma parte del libro Cuentos Completos (1995), publicado por Editorial Iberoamericana y Editorial Guaymuras.