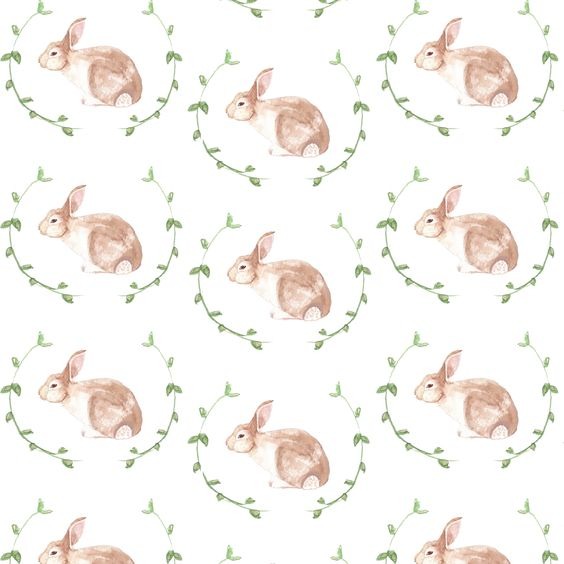Por Rocío Anderson
Ilustración: Pixabay
Cuando Carola logró despertarse, se dio cuenta de que los llantos de recién nacido no existían solo en sus sueños. Se asomó al moisés y Camilita se tranquilizó en cuanto vio la cara de su mamá. Pero ver a su hija bajo el carrusel de estrellas tuvo el efecto contrario en ella. El bebé de los sueños de Carola no era el suyo. No sabía quién era la mamá del niño escurridizo y chiquito, tan chiquito, del hospital.
Seguía reviviendo su sueño cuando sintió las manos de Simón en su cintura, abrazando su vientre cada día menos hinchado. El mismo que acarició, besó y al que le habló durante los nueve meses que esperaron a Camila. Pero Carola no podía dejar de pensar que en alguna parte de la ciudad había otra mamá con una panza confundida y nostálgica como la suya. Sin panza y sin bebé.
Carola empezó a llorar y Simón ya sabía por qué. La abrazó más fuerte.
«Sos una gran mamá, Carito», le dijo, viendo a Camila y cediendo a su pedido de ser alzada.
«No podíamos hacer más por él», dijo Simón.
Eso Carola lo sabía, y era lo que le dolía y la atormentaba. Más que la herida, más que el desvelo. El otro bebé, por quien ya no podía hacer nada.
Camila nació 28 días antes de lo previsto, por cesárea y en confianza, de la mano del obstetra que la trató siempre. Cuando Carola descansaba en la sala de recuperación escuchó a una enfermera entrar preocupada a decirle a otra que no encontraban a «la niña». Inmediatamente, la enfermera reparó en su comentario y le aseguró a Carola que no se trataba de su hija, sino de otra niña que, en realidad, nunca iba a volver a ser niña, pues había llegado esa noche al hospital. Sola, aterrada y chorreando. Por el aspecto de su ropa y su falta de zapatos, fue evidente que no era paciente regular de la Country Clinic, pero nadie pudo pedirle que se fuera. Parió rápido, quejándose pero sin llorar. Pero el bebé, en cuanto salió, lloró como si supiera que tenía que llorar por los dos. La niña se negó a cargarlo y, a las pocas horas, mientras bañaban al niño, pidió que le sacaran el catéter y la dejaran sola para bañarse ella también. Se cambió y sin que nadie la reconociera, salió por la puerta principal. No volvió nunca.
A Carola le dio esta información Norita, la enfermera que controlaba a Camila en la incubadora, pero la hizo jurar no decirle a nadie lo que ella le había contado. El bebé, un niño, dormía en la cuna al lado de la de su hija tapándose los ojos con una manito, cobijado con la sábana extra que Carola y Simón habían traído para Camila.
«Dale la de conejitos blancos», había sugerido Simón. La otra era rosada y tenía muñequitas que bailaban ballet. También era la que había sido un regalo de la madre de Simón. Carola lo había querido mandar a comer mierda cuando escuchó ese comentario. No porque ella hubiese querido darle la otra, sino porque le parecía increíble que Simón tuviera cabeza para hacer comentarios tan irrelevantes, poder pensar en estampados de sábanas, en no ofender a su mamá.
Simón estaba dormido en el sofá cama de la suite cuando Carola llamó a la enfermera. Sin saber si era prudente o si era legal, le preguntó a Nora si ella podría darle pecho al niño de blanco. Camila, por sugerencias del obstetra, no iba a poder comer de su mamá hasta dentro de unos días, y aunque se había ordeñado ya, la leche no le dejaba de brotar, filtrándose entre su brasier, trazando líneas pegajosas en su cuerpo como el camino de un riachuelo que insiste en encontrar un mar. Nora dudó, pero apenas un segundo y salió de la habitación en silencio, pero determinada. Tras pocos minutos, regresó con el bulto envuelto en la sábana de conejos, de la cual salían dos manos minúsculas con los dedos estirados, queriendo agarrar algo. ¿Vida, aire o quizá solo otra mano? Encontró un pecho, que aunque fuera prestado, lo calmó. La enfermera salió del cuarto, dijo que volvía en media hora, que no se podía más que eso porque alguien podía darse cuenta.
Cuando Simón se despertó, se sentó y vio la escena de su esposa amamantando ese bebé de nadie, sosteniéndolo con una mano, y con la otra limpiando las lágrimas que había dejado caer en la coronilla del niño. Sacudió su cabeza, pero el cansancio de tres días de desvelo lo volvió a dormir.
Habían pasado dos meses desde ese día, pero a Carola la seguía despertando el grito del niño cuando, media hora exacta después, se lo llevaron de su cuarto para trasladarlo al hospital público. Escuchaba con exactitud la entonación, los matices, el eco del llanto alejándose entre los pasillos de la clínica y, al final, el silencio. Desapareciendo como había desaparecido la niña, la mamá.
«Ya estuvo, mi vida», insistió Simón, sacando a Carola otra vez de aquel recuerdo y devolviéndole aquí, frente a Camila: «Ya no podemos pensar en él».
Esa noche, Carola en secreto, le puso un nombre.
Y Camila siguió durmiendo, amada y feliz, sin darse cuenta que en su armario le faltaba una sábana.