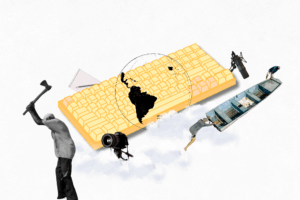Por: Dany Díaz Mejía
El estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) llegó a la población hondureña tras el Huracán Mitch. La última semana de octubre de 1998, el huracán que azotó a Honduras tuvo un impacto brutal: se perdió 70% de la producción agrícola, 5 mil millones de dólares en otras pérdidas materiales, 189 puentes, 35 mil viviendas, desaparecieron 8 mil personas, 12 mil resultaron heridas y murieron más de cinco mil personas.
La desesperación llevó a miles a emigrar hacia Estados Unidos. En 1999, alrededor de 50 mil obtuvieron un TPS con el que podían trabajar, ese número ahora asciende a 72 mil —sujetas a condiciones como pagar una tarifa, someterse a una rigurosa revisión de antecedentes penales cada 18 meses, y volver a registrarse al programa cada vez que la extensión caducaba.
El TPS permitió que estos migrantes, tanto por razones climáticas como económicas, pudieran integrarse en la sociedad estadounidense, con participaciones en el mercado laboral por arriba de la tasa promedio de Estados Unidos. Muchos compraron casas, tuvieron hijos e hijas—que son ciudadanos estadounidenses y han crecido conociendo solo ese sistema—, y generaron un profundo sentido de arraigo en sus comunidades, especialmente porque no podían visitar Honduras fácilmente mientras estuvieran bajo el TPS.
Sin embargo, vivir bajo el TPS tenía limitaciones importantes. Por un lado, no daba un camino obvio hacia la legalización, reducía los beneficios federales a los que se podía optar, no permitía la reunificación familiar y no ofrecía opciones sostenibles si la designación nacional del TPS para Honduras llegase a ser cancelada. Esto es justamente lo que pasó este lunes 7 de julio: la administración del presidente Donald Trump decidió cancelar el TPS para los ciudadanos hondureños.
¿Un país mejorado?
La administración Trump citó mejoras sustanciales en Honduras respecto a la situación nacional después del Huracán Mitch como la razón para cancelar el TPS. El comunicado de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, atribuye dos razones esenciales: Primero, la mejoría en condiciones de vida en Honduras, entre ellas que el 95% de la población tenga acceso básico al agua, 83.3% a saneamiento básico, y 93.2% a electricidad. Segundo, que el gobierno hondureño, a través de programas como Hermano, hermana, vuelve a casa tiene la capacidad de reintegrar al país a los migrantes que perderían el TPS.
En cuanto al primer punto, vale la pena diferenciar entre acceso básico al agua y acceso seguro al agua. Mientras que el 95% de la población tiene acceso básico al agua, como bien indica el comunicado, solo el 50% tiene acceso seguro, es decir agua sin contaminantes como la bacteria E. coli, según un reporte anual de UNICEF del 2023.
Similarmente, solo el 53% tiene acceso a servicios de saneamiento mejorados, según la Oficina del Agua de la ONU. Es decir, aunque es innegable que el acceso a servicios básicos ha mejorado en Honduras en los últimos 25 años, un gran número de personas continúa experimentando pobreza multidimensional y enormes necesidades humanitarias.
Sobre el segundo punto, de la capacidad de reintegrar a más de 50 mil migrantes al país, es importante destacar el enorme reto humanitario que representaría una posible deportación masiva. Como bien apunta Alianza Américas, la probabilidad de éxito de un programa como Hermano, hermana vuelve a casa depende de la capacidad del gobierno de invertir sostenidamente en la iniciativa, lo cual es dudoso en un contexto de precariedad fiscal, y la escasa capacidad del mercado laboral hondureño para absorber un enorme número de personas en busca de empleo. Más de 300 mil personas se encuentran subempleadas en el país.
¿A qué más responde, entonces, la terminación del TPS?
La terminación del TPS parece responder más a la agenda doméstica del presidente Trump que directamente a la tensión que ha existido en diferentes momentos con la administración de la presidenta Xiomara Castro. En otro comunicado del lunes, la Secretaria de Seguridad de EE. UU., calificó a la administración de Castro como un «socio maravilloso» en cuanto a facilitar el retorno de migrantes hondureños al país.
Al Presidente Trump no le gusta el TPS. Por ejemplo, su administración ha caracterizado el TPS hacia otros países como una competencia injusta para los trabajadores estadounidenses. Además, acusa a la administración del Presidente Biden de no realizar revisiones rigurosas de antecedentes penales, promoviendo el fraude y el crimen. Su administración no ofrece pruebas de ninguna de estas afirmaciones.
Tampoco es la primera vez que el presidente Trump ataca el TPS. En el 2018 canceló el TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Sin embargo, grupos de organizaciones civiles interpusieron distintas demandas, argumentando que la medida era discriminatoria. La medida fue bloqueada por una orden judicial mientras se decidían los méritos de la causa. Por su parte, el presidente Biden restableció el TPS en el 2021, y en el caso de Honduras otorgó una extensión en el 2024, la cual vencería en julio de 2025.
A diferencia del 2018, este año la Corte Suprema de Estados Unidos, ya ha fallado a favor de la administración Trump, permitiéndole cancelar el TPS de más de 300 mil venezolanos. Adicionalmente, un fallo de junio de la Corte Suprema limitó el poder de las cortes federales para emitir órdenes judiciales que bloqueen las acciones ejecutivas a nivel nacional. Es decir, aun cuando un juzgado federal determinado, en un estado como Nueva York, falle a favor de los demandantes, ese fallo solo será a favor de los demandantes de ese circuito, no de todos los posibles demandantes del país.
Los argumentos de la Secretaría de Seguridad parecen estar más alineados con evitar impugnaciones judiciales en EE. UU. que con la realidad de Honduras. Aquí el gobierno hondureño tiene un dilema.
Por un lado, si critica a la administración de Trump, podría atraer cualquier tipo de sanciones que quizás nos sea imposible prever en este momento, y cuyos impactos podrían ir más allá de los migrantes afectados por la cancelación del TPS. Además, algunos funcionarios parecen ver en el comunicado de la Secretaría de Seguridad un reconocimiento importante al trabajo de la administración Castro.
Por otro lado, el no pronunciarse en contra de la decisión de la administración del Presidente Trump corre el riesgo de verse incoherente en sus posicionamientos más ideológicos en cuanto sus críticas de la política exterior de EE. UU. en Honduras. Probablemente, el gobierno tome una ruta pragmática, criticando en foros nacionales la decisión, pero manteniendo una cercana coordinación con las autoridades migratorias estadounidenses.
Oportunidades
La cancelación del TPS se da en un contexto de polarización política, descoordinación del cronograma electoral de noviembre, escándalos de corrupción y una notable desilusión con los partidos políticos—con 43% de los ciudadanos sin una preferencia partidaria según el sondeo del ERIC 2025. Sin embargo, el hecho de tener elecciones representa una oportunidad para re-pensar la dirección del país y elevar el discurso político con propuestas concretas.
Por ejemplo, aunque no sabemos cuál será la cantidad exacta de personas que decidan regresar—muchas se quedarán en EE. UU. bajo un estatus irregular mientras deciden qué pasos tomar—, sabemos que no será cero, por lo que la siguiente administración necesita robustecer los sistemas de ayuda humanitaria para que no se conviertan en focos de corrupción. Una práctica, con mucha evidencia a favor, es reducir la discrecionalidad de funcionarios, y más bien asignar ayudas de acuerdo con criterios fácilmente comprobables, sin importar la afiliación política.
Y a nivel ciudadano, es una oportunidad para comprometernos a luchar contra las narrativas que probablemente surgirán demeritando a las personas con TPS, con mitos como que era fácil regularizar los papeles y que por algo no lo hicieron. Este es sobre todo un momento que demanda unidad. Solo así podemos hacer frente a esta y otras amenazas externas en el nuevo des-orden mundial.