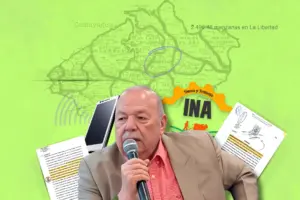En San José, La Paz, una empresa fundada por una exvicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras se adueñó del río que abastecía a una comunidad lenca. El proyecto hidroeléctrico hoy pertenece en un 80 % a un directivo de un banco privado hondureño. Mientras el daño a este río parece haber quedado en el olvido, en la comunidad lenca de Reitoca, Francisco Morazán, una empresa que fue expulsada por la resistencia comunitaria intenta regresar para poner en marcha un ambicioso proyecto hidroeléctrico sobre el ya golpeado río Petacón. En Honduras, un país altamente peligroso para defensores del ambiente, la lucha por el agua continúa librándose en las comunidades más postergadas.
Texto: Luis Escalante
Portada: Mariana Matal
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
San José y Reitoca, en el centro-oriente de Honduras, comparten una historia que, aunque se escribe en geografías distintas, lleva el mismo pulso: el de la amenaza sobre sus ríos. Separados por unos 80 kilómetros de distancia, en dos departamentos distintos, La Paz y Francisco Morazán, la mayoría de sus habitantes están unidos por su origen lenca y una lucha similar en contra de proyectos hidroeléctricos sin consulta e irregulares. En el caso de San José, las amenazas se concretaron secando sus ríos, y en el de Reitoca criminalizando a las personas defensoras, con una empresa que ha decidido no ceder ante la resistencia comunitaria.
En ambas comunidades hubo quienes, desde las alturas del poder, vieron en esos ríos lencas una promesa de riqueza: explotar sus caudales para generar energía hidroeléctrica con grandes incentivos, y al final mucho dinero. A cambio, han ofrecido desde calles pavimentadas hasta centros de salud, escuelas, proyectos de agua potable, electricidad y empleos, cosas que el Estado nunca les ha garantizado. Sin embargo, muchas de esas promesas no se han cumplido.
En la aldea El Aguacatal, oculta entre montañas, a unos ocho kilómetros del centro de San José en La Paz, lo poco que el río Zapotal les daba se fue perdiendo: el agua para los cultivos, los peces, la recreación y, con ellos, también la esperanza. Mientras la represa se levantaba en esa aldea, algunos envejecían sin fuerzas para seguir resistiendo y los jóvenes, si no emigraron, ya no comparten la misma convicción. En Reitoca, el miedo a correr la misma suerte se respira con cada rumor de que pronto volverán las retroexcavadoras y volquetas de la empresa que intentó construir una hidroeléctrica sobre el río Petacón.

Hoy, en El Aguacatal opera el proyecto hidroeléctrico Aurora I, concedido a la empresa Inversiones La Aurora S. A. de C. V., mediante la licencia ambiental 395-2009, otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y el contrato 005-2013, suscrito con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y aprobado por el Congreso Nacional (CN) en 2014. En Reitoca, el proyecto hidroeléctrico Río Petacón —otorgado a la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S. A. de C. V. (Progelsa)— quedó inconcluso desde 2018, frenado por la fuerza de una comunidad que no se resignó. Pero la amenaza no se ha ido: la empresa insiste en regresar.
Ambas empresas han sido acusadas por el Ministerio Público (MP) por presuntamente haber recibido licencias ambientales de forma irregular y fraudulenta, sin desarrollar consultas significativas a los pueblos originarios, contemplado en el artículo 6 del Convenio 169. Según la Fiscalía, a Inversiones La Aurora S. A. de C. V. se le concedió irregularmente una licencia ambiental para el proyecto Aurora II, en Guajiquiro, La Paz, y a Progelsa una licencia ambiental para construir el proyecto hidroeléctrico Río Petacón.

En los dos casos figura un mismo nombre como pieza clave: Marco Jonathan Laínez Ordóñez, exsubsecretario de la Serna, señalado por la Fiscalía por facilitar estos permisos al margen de la ley y de las voces de quienes habitan esos territorios. Este exfuncionario también está acusado ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa por otorgar irregularmente una licencia ambiental a la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, en Intibucá, al que se opuso fervientemente Berta Cáceres, defensora del medioambiente asesinada en 2016.
Aunque Laínez Ordóñez fue sobreseído gracias a la licencia ambiental otorgada para el proyecto hidroeléctrico Río Petacón, todavía siguen abiertas las causas penales relacionadas con Aurora II y Agua Zarca.
Tanto Aurora I como Río Petacón y el mismo Agua Zarca surgieron durante el boom de los proyectos hidroeléctricos en Honduras, un fenómeno que se intensificó primero con la aprobación de la Ley Marco del Subsector Eléctrico en 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya, en el cual la actual candidata oficialista Rixi Moncada dirigía la ENEE, y después con la entrada en vigencia de la Ley General de Aguas, en plena crisis posgolpe de Estado.
Tras la creación de esta normativa, entre 2009 y 2021 el Congreso Nacional (CN) aprobó 154 contratos para la construcción de proyectos hidroeléctricos, una cifra que contrasta significativamente con los apenas nueve contratos que se habían autorizado entre 2004 y 2008, según una base de datos del CN a la que Contracorriente accedió mediante una solicitud de información pública.
Con la proliferación de proyectos hidroeléctricos vino también la persecución a las personas que defienden los ríos, afectados particularmente por la generación hidroeléctrica y la minería. En el informe Voces silenciadas, publicado el 10 de septiembre de 2024 por la organización Global Witness, Honduras figuró con 149 personas defensoras del medioambiente asesinadas entre 2012 y 2023, siendo el país con más muertes per cápita en el mundo. Además, se señala la falta de ratificación por parte de Honduras del Acuerdo de Escazú.
El listado de Global Witness incluía a defensores de los ríos, como Berta Cáceres, y solo cuatro días después de su presentación fue asesinado Juan López, regidor de Tocoa, Colón, y defensor del río Guapinol. Este río ha sido afectado por una concesión minera otorgada a la empresa Inversiones Los Pinares, que también violenta el principio de consulta previa, libre e informada y se benefició de una reducción irregular de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, que abarca territorios de Colón, Yoro y Olancho. Esto fue revertido por el gobierno de Xiomara Castro a través de un Decreto Ejecutivo en julio de 2024, aunque a pesar de esto la zona sigue bajo el control minero.
Según el informe Territorios en Riesgo II, publicado en abril de 2019 por Oxfam, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en Honduras había 10 proyectos de generación hidroeléctrica instalados dentro de las 853 microcuencas declaradas por el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Para entonces, la generación hidroeléctrica y la minería afectaban al 36 % de los ríos de Honduras.
Aunque la hidroenergía es la principal fuente de generación eléctrica renovable en Honduras —representando el 27 % del total de la matriz energética en 2023, con una producción de 3,208 gigavatio-hora (GWh) según datos oficiales—, está sujeta a diversos factores, sobre todo relacionados con las condiciones climatológicas.
Según el último Balance Energético Nacional (BEN), publicado por la Secretaría de Energía en agosto de 2024, las hidroeléctricas de pasada (RoR, por sus siglas en inglés), como es el caso de Aurora I, que se abastece del río Zapotal, se ven afectadas por las sequías, ya que este tipo de centrales dependen del flujo constante del agua y no cuentan con embalses de almacenamiento.
El BEN explica que los años 2015, 2016 y 2019 fueron períodos de sequía, lo que incidió negativamente en la generación hidroeléctrica de las plantas de pasada. «Las centrales de pasada solo aprovechan el recurso hídrico cuando existe disponibilidad, incrementando así su generación durante la temporada de lluvias», indica el informe.
A pesar de su dependencia de factores climáticos como la lluvia, el informe destaca que las hidroeléctricas de pasada han mostrado un crecimiento acelerado en las últimas décadas. A partir de 2014, año en que el CN aprobó 46 contratos para la instalación de proyectos de este tipo, estas plantas han permitido entre 2010 y 2023 una tasa de crecimiento promedio anual de 4.3 % en la capacidad total instalada de generación hidroeléctrica.
En San José, el poder de un banquero y una caudilla se adueñaron del río
En San José, La Paz, reina una calma que parece no romperse con nada. Una calma densa, casi resignada, sobre todo desde que el cauce del río Zapotal fue desviado por completo. Desde hace algún tiempo —desde que se construyó la represa hidroeléctrica Aurora I, a partir de 2009 y puesta en marcha en 2014— sus aguas ya no fluyen como antes. Han sido conducidas por canales de concreto, atrapadas por las turbinas de una promesa energética que, lejos de traer desarrollo, provocó retroceso.
Aun así, pocos hablan. La aparente tranquilidad tiene una explicación: la represa no afecta directamente a todo San José, solo a una de sus aldeas: El Aguacatal. Esta pequeña aldea está más cerca de otros municipios, como San Pedro de Tutule o la aldea Los Planes, Santa María. Allí, donde habita una comunidad lenca que ha sido atropellada y olvidada, la vida cambió en silencio.
Ya no hay peces o cangrejos que pescar, ni corrientes frescas donde los niños y jóvenes se bañen al caer la tarde. El río tampoco es ya una fuente de diversión y encuentro en Semana Santa. La voz del agua se apagó y solo se puede oír al acercarse a la represa, cercada por rótulos con la leyenda: «Peligro de ahogamiento». El río, que durante generaciones fue sustento, rito y memoria, fue capturado. Mientras tanto, el resto del municipio permanece en silencio como si ese río nunca hubiera existido.

A algunas personas les compraron sus pequeñas parcelas para abrir paso a la obra; a otras presuntamente las presionaron con la amenaza de que, si no vendían, el Estado se las quitaría por la fuerza. A otras solo les dieron un pedacito de tierra como reparo. También hubo quienes fueron hostigados, y otros enfrentados incluso con sus propios vecinos, divididos en dos bandos: o estás a favor, o estás en contra.
Magdaleno tiene 76 años y ha vivido toda su vida en El Aguacatal. A pesar de los estragos que dejó la represa hidroeléctrica Aurora I, conserva intacta la memoria de los días en que el río Zapotal era parte del alma del pueblo. Recuerda con nitidez cómo solía lanzar su red al agua y volver a casa con una cubeta repleta de peces y cangrejos. En aquellos tiempos, el río no solo era sustento: era también recreo, medicina contra el calor, y fuente para regar las milpas.
«La gente venía de otros lados a bañarse aquí», dice Magdaleno, de pie frente al barranco que mira al río, donde antes corría el agua. «El río servía para todo: para pescar, para bañarse, para regar la milpa. Ahora ya no queda nada. Aquí hace un calor perro», añade, con resignación.
La construcción del proyecto hidroeléctrico Aurora I, en manos de Inversiones La Aurora S. A. de C. V., requirió de presión política hacia la comunidad. San José ha sido un municipio que ha votado históricamente por el Partido Nacional, según cuenta Magdaleno.
«En 2009 empezó esta crisis, y se fue poniendo peor en 2010, 2011, 2012, 2013… Traían gallinas de granja en Navidad, hacían tamales, repartían bolsas con comida… Así iban comprando apoyo. Y al mismo tiempo nos dividían: decían que unos estábamos en contra del desarrollo, y que otros sí lo apoyaban», sostiene.

Juan Francisco, un campesino de 58 años que también se vio afectado por el proyecto hidroeléctrico, asegura que la empresa ejerció presión sobre él y otros vecinos ante su resistencia. También recuerda que, en los años previos a la entrada en funcionamiento del proyecto, Gladis Aurora López y su esposo, Arnold Gustavo Castro Hernández, aprovecharon el arraigo político de la comunidad para conseguir voluntades y convencer a la comunidad.
Él los considera los principales «operadores políticos» detrás de Aurora I. Además de eso, López y Castro Hernández también fueron los primeros dueños de la empresa que hoy opera la hidroeléctrica.
«Este proyecto fue una diputada del Congreso Nacional, doña Gladis Aurora, quien lo impulsó. Y políticamente fue quien convenció a la gente, porque esta es una comunidad que ha sido nacionalista de raíz. Con esa estrategia lograron vencer la resistencia. Porque eran afines al partido, así fue como los convencieron. De lo contrario, no era factible», dice.

Tanto Juan Francisco como Magdaleno consideran que se sienten cada vez más abandonados, incluso por las autoridades municipales. Actualmente, la alcaldesa de San José, La Paz, es Mirsa Domínguez, electa en 2021 por el Partido Nacional, el mismo partido de Gladis Aurora López y el que ha gobernado San José desde que se inició el proyecto hidroeléctrico. Ambos aseguran que la alcaldesa responde a los intereses de la empresa. Por otro lado, en una de las ciudades más grande, Marcala, La Paz, la alcaldesa es la hija de Gladis Aurora, quien quedó en el poder tras el fallecimiento del alcalde electo en esa zona ya que ella era la vicealcaldesa. En Honduras es común que el poder caudillista pase por generaciones, sobre todo en el interior del país.
Te recomendamos: Autoridades del INA en el Gobierno de Xiomara Castro estarían involucradas en compra fraudulenta de tierras
La alcaldesa de San José, también nacionalista, Mirsa Domínguez accedió a brindar una entrevista a Contracorriente en el despacho municipal, adornado con una fotografía del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Domínguez asegura que Inversiones La Aurora S.A. de C.V. cumple con su obligación tributaria y participa activamente en proyectos de reforestación.
«Según los datos que ellos presentan, el volumen de venta es el que determina el porcentaje de tributación. Y en cuanto a la reforestación, la empresa también se compromete a reforestar», asegura.
Indicó además que el agotamiento de fuentes de agua no es exclusivo del proyecto hidroeléctrico, sino que también influyen acciones como la quema de árboles, como si el impacto directo de Aurora I sobre su propia comunidad fuese algo verdaderamente menor. «Creo que todos los ríos han sufrido alguna disminución, no solo ese río. La mano humana también ha sido causa de que los ríos ya no produzcan la misma agua que antes», justificó.
Cuando se le pregunta sobre las quejas directas de la comunidad de El Aguacatal, responde que como corporación municipal ya no pueden hacer nada, pues quien otorgó la licencia ambiental fue el gobierno central. «Cuando llegué, eso ya estaba operando. Nosotros, como municipalidad, no podemos hacer más», respondió tajante.

Sin embargo, en la comunidad aseguran que la alcaldía ha estado a favor de la empresa desde el principio, sin importar la administración. Desde que la empresa hizo los primeros intentos por construir la represa y comenzó a operar, la alcaldía de San José ha estado en manos de alcaldes o alcaldesas electas por el Partido Nacional.
«Los de la empresa se reunían en la alcaldía. Decían: “No sé qué es lo que ustedes están haciendo ni qué quieren. Nosotros estamos trayendo desarrollo a las comunidades”. Y yo les decía: “¿De qué desarrollo hablan? Si vienen a extraer las riquezas al pueblo, eso no es desarrollo”», recuerda Alba Domínguez, representante de la organización Sociedad Civil San José. Domínguez asegura que, aunque vive en otra aldea, no se cansará de luchar por las personas de El Aguacatal, por su pueblo San José.
Privilegios para las hidroeléctricas
El proyecto hidroeléctrico Aurora I fue una de las consecuencias de la entrada en vigencia de la Ley General de Aguas, aprobada por el CongresoNacional (CN) en 2009. Esta normativa permitió la concesión de recursos hídricos a terceros y, al mismo tiempo, declaró como «zonas productoras de agua» varias regiones del departamento de La Paz, incluyendo el municipio de San José.
Dos años antes, el 15 de enero de 2007, se había constituido en Tegucigalpa la sociedad mercantil Inversiones La Aurora S. A. de C. V. o Inveraurora S. A. de C. V., la empresa que más adelante sería beneficiada con la concesión. En sus orígenes, la sociedad estuvo conformada por el matrimonio de los empresarios Arnold Gustavo Castro Hernández y Gladis Aurora López Calderón, diputada del Partido Nacional (PN) en el CN desde 2010 hasta la fecha, y quien ocupó cargos en la Junta Directiva durante los períodos en que Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva fueron presidentes del Poder Legislativo. También figuraban como socios fundadores Marco Antonio Bonilla Reyes y Nibia Elizabeth Reyes Cáceres.

El 13 de agosto de 2009, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) otorgó a esta empresa la licencia ambiental 395-2009. Años más tarde, el 13 de marzo de 2013, la empresa, representada por Castro Hernández, suscribió con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) —entonces gerenciada por Emil Hawit— el contrato 005-2023, que la autorizaba para generar energía con una capacidad de potencia comprometida de 5,310 kilovatios y una producción anual promedio de 34,722 kilovatios por hora.
Sin embargo, para 2020, según una escritura pública a la que tuvo acceso Contracorriente, ni Castro Hernández ni López Calderón figuraban ya como accionistas. Aunque Bonilla Reyes y Reyes Cáceres, socios originales, conservan aún un 6 % de las acciones, el control pasó a manos de un nuevo actor: Joaquín Saavedra Posadas, un empresario del café originario de Copán y director de la junta directiva del Banco de Occidente S. A., uno de los grupos financieros más influyentes del país. Allí comparte espacio con Manuel Benancio Bueso Callejas —presidente de la junta directiva—, hijo del fallecido banquero y excandidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Jorge Bueso Arias.
Según el documento, Saavedra Posadas posee el 50 % de las acciones de Inversiones La Aurora S. A. de C. V.; su hija, Soveida Gissela Saavedra Pérez, el 30 %; Óscar Armando González Lozano, el 14 %; y Bonilla Reyes y Reyes Cáceres —socios fundadores— conservan apenas un 3 % cada uno. Hasta 2022, Bonilla Reyes fungía como gerente general y representante legal de la empresa, pero ese año fue sustituido por Saavedra Posadas.

Aurora I no se trata del único proyecto extractivista en el que están involucradas personas vinculadas a grupos financieros. En Contracorriente también hemos documentado cómo la empresa Minerales de Occidente S. A. de C. V., fundada en el 2000 por el banquero Guillermo Bueso —hermano de Jorge Bueso Arias—, opera una mina en Azacualpa, una aldea del municipio de La Unión, Copán, donde se han producido exhumaciones de cadáveres para permitir la expansión minera. Además, es de conocimiento público que Guillermo Bueso Anduray —presidente de la junta directiva del Banco Atlántida S. A. y primo hermano de Manuel Benancio— se quedó con un crédito originalmente destinado a financiar la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, en Intibucá.
El vínculo entre Inversiones La Aurora S. A. de C. V. y el directivo de Banco de Occidente S. A. no es menor: conecta la explotación del agua en comunidades lencas con una de las estructuras económicas más poderosas del país. Así, mientras don Magdaleno recuerda el río perdido, otros acumulan caudales, pero no de agua, sino de dinero.
A oídos de la comunidad de El Aguacatal todavía no ha llegado con claridad la conexión entre Joaquín Saavedra Posadas e Inversiones La Aurora S. A. de C. V., pero tampoco es un secreto total. «Hasta ahorita no se sabe de dónde salieron los fondos. Se hablaba que supuestamente Banco de Occidente había hipotecado acá», dice Alba Domínguez.

«También se hablaba de un señor de San Pedro Sula, pero luego puede ser para despistar, para que Arnold y Gladis Aurora digan que ya no figuran acá. Yo me imagino que quizá todavía es de ellos, porque Arnold viene acá en su carro todavía a sacar zacate, y el mismo licenciado que manejaba el trabajo sigue ahí. ¿Será que son los mismos?», se pregunta, por su lado, Juan Francisco.
Contracorriente intentó obtener una entrevista con el empresario y banquero Joaquín Saavedra Posadas. Consultamos el directorio del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), y únicamente encontramos el número telefónico de la empresa Compañía Hondureña de Mercadeo Agrícola S. A. de C. V., de la cual es gerente general, pero no obtuvimos respuesta a las llamadas realizadas. También nos contactamos con otro miembro de la junta directiva del Banco de Occidente, quien nos informó que solicitaría a Saavedra Posadas autorización para compartir su número personal, pero no recibimos una nueva comunicación.
También intentamos entrevistar a la diputada Gladis Aurora López a fin de conocer cuál es su relación actual con Inversiones La Aurora S. A. de C. V. Incluso nos acercamos a ella en dos ocasiones en el salón de sesiones del Congreso, pero personas cercanas a su círculo político nos aseguraron que no estaba dispuesta a hablar con los medios de comunicación, y menos acerca del proyecto hidroeléctrico.
López enfrenta actualmente un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto desvío de fondos del Congreso para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Opatoro, La Paz, que terminó en un proyecto privado en San Pedro Sula. Anteriormente enfrentó un proceso similar por malversación de caudales públicos en el caso Arca Abierta, presentado por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

De vuelta en las calles de tierra de El Aguacatal, Juan Francisco asegura que, aunque el proyecto logró instalarse, la empresa ahora los responsabiliza de no proveer de los proyectos inicialmente prometidos a la comunidad. «Ellos dicen que por culpa nuestra no pueden hacer ningún proyecto en la comunidad y nos señalan como enemigos del desarrollo».
«La presión continúa. Todavía estamos en ese problema. Aquí hay un sector opositor a nosotros. No asisten a las sesiones del patronato y solo se dedican a defender a la empresa. Nos ven como enemigos porque saben que nosotros no apoyamos que nos quiten nuestros recursos», agrega Juan Francisco.
Aunque está cerca de cumplir 60 años, asegura que todavía le quedan fuerzas para seguir luchando por el río, con la esperanza de que algún día la empresa abandone El Aguacatal.
«Lo que queremos es que quede clara la postura de la gente, de la juventud: que no vamos a estar de acuerdo con que nos vengan a quitar nuestros recursos naturales ni a invadir nuestro territorio», cierra.
Gobierno de Xiomara Castro impulsa megaproyectos hidroeléctricos
Aunque durante el Gobierno de Xiomara Castro no se han aprobado nuevos contratos para la construcción de proyectos hidroeléctricos, sí ha existido la intención de construir represas que administraciones anteriores dejaron en vilo. Entre estas figuran Los Llanitos, Jicatuyo y El Tablón, todos proyectos destinados a generación hidroeléctrica y abastecimiento de agua potable, localizados en el departamento de Santa Bárbara, y Patuca II, en Olancho.
El Gobierno de Castro y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron el 17 de diciembre de 2024 un contrato de préstamo por 300 millones de dólares para financiar la primera etapa de la represa El Tablón, ubicada en el occidente del país. Esta represa podría tener una capacidad instalada de 30 megavatios y su construcción se justifica, según el gobierno, como una estrategia para mitigar las recurrentes inundaciones en el Valle de Sula, una de las zonas más vulnerables del país durante las temporadas ciclónicas.
El 11 de mayo de 2022, el Congreso Nacional (CN), con mayoría de votos oficialistas, también aprobó la Ley Especial de Energía, con la cual derogó un contrato de fideicomiso firmado en mayo de 2021 que cedía 14 subcuencas de ríos para proyectos de generación eléctrica, control de inundaciones y mitigación del cambio climático bajo un esquema de alianza público-privada. Con esta ley, la administración de dichas subcuencas pasó a manos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Bajo este esquema, el 3 de octubre de ese año, el gobierno anunció la aprobación de los términos de referencia por parte de la junta directiva de la ENEE para la construcción de los proyectos hidroeléctricos Los Llanitos y Jicatuyo. En el caso de la represa Los Llanitos, proyectada sobre el río Ulúa entre los municipios de Santa Rita y Ceguaca, se prevé que cubra un área de 20 kilómetros cuadrados, con una capacidad instalada de 80 megavatios y una generación anual promedio de 370 gigavatios hora.

Por su parte, el proyecto Jicatuyo pretende ubicarse entre los municipios de San José de Colinas y Santa Bárbara, sobre el río Jicatuyo, con una extensión estimada de 65 kilómetros cuadrados, una capacidad instalada de 210 megavatios y una generación anual promedio de 880 gigavatios hora.
En el caso de Los Llanitos y Jicatuyo, la Secretaría de Energía (SEN) ha anunciado el inicio de la búsqueda de financiamiento en colaboración con entidades bancarias internacionales. Entre 2024 y 2025, funcionarios hondureños han realizado viajes a Brasil para reunirse con representantes del Banco de Brasil, en busca de concretar acuerdos de financiamiento.
El costo aproximado de estas dos represas oscilaría entre 700 y 800 millones de dólares, según explicó el ministro de Energía, Erick Tejada, en una entrevista previa con Contracorriente.
Te puede interesar: Ley que busca agilizar licencias ambientales podría afectar los derechos comunitarios y ambientales
Sin embargo, estos megaproyectos también han levantado alertas en algunas comunidades. El 17 de octubre de 2022, Contracorriente reportó posibles conflictos en torno a la represa El Tablón, específicamente en la comunidad de La Ceibita, Santa Bárbara. En ese momento, el ministro de Energía nos aseguró que se respetarían los derechos de las comunidades afectadas contemplados en el convenio 169 de la OIT.
«Nosotros entendemos que hay alguna resistencia en el caso de El Tablón, en el sector de La Ceibita, departamento de Santa Bárbara. Para nosotros es fundamental el respeto a los derechos humanos; no podemos seguir la misma lógica que siguió el régimen anterior en temas de proyectos energéticos. Para nosotros, un plan de acción de reasentamiento con una consulta libre, previa, informada, bien realizada, es esencial. Esperamos que las comunidades nos apoyen y logremos llegar a acuerdos, porque las tres represas son claves para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula», afirmó Tejada en esa entrevista.
Un fantasma acecha a Reitoca
El municipio de Reitoca, en Francisco Morazán, se declaró libre de minería y proyectos hidroeléctricos en un cabildo abierto en 2018. Sin embargo, persiste en su población el temor de que el proyecto hidroeléctrico Río Petacón, una represa con capacidad de producir 4,800 kilovatios de potencia, sea reactivado.
Entre 2016 y 2018, la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S. A. de C. V., conocida también como Progelsa, intentó construir esta represa a pocos minutos de la aldea La Guadalupe, a 13 kilómetros al norte de Reitoca y a 15 kilómetros al sur de Lepaterique. El proyecto nació de la licencia ambiental licencia 362-2011 del 24 de mayo de 2011, otorgada de manera irregular por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
Esta licencia fue objeto de una acusación del Ministerio Público (MP) por considerar que fue entregada sin la debida consulta previa a la comunidad. Sin embargo, en 2019, el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa absolvió a Laínez Ordóñez por esta causa penal. A pesar de ello, los procesos penales relacionados con las licencias ambientales de los proyectos Aurora II y Agua Zarca continúan abiertos.

La empresa parece haberse resignado a abandonar la ejecución del proyecto, pero la amenaza sigue latente, sobre todo desde 2024. Desde el Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CLIR) denuncian que, mediante engaños, la empresa ha intentado reactivar la construcción de la represa detenida desde 2018.
Las sospechas de la comunidad no son infundadas. Según consta en el diario oficial La Gaceta, en la edición publicada el 4 de octubre de 2024, la empresa Progelsa presentó el 29 de enero de ese año ante el Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Instituto de la Propiedad (IP), una solicitud de registro de una marca de servicios denominada Hydroalia, con el objetivo de «producir energía» y «generar energía hidroeléctrica». Según su página web, Hydroalia se presenta como «una empresa creada en 2023», pero en realidad es una marca de Progelsa.
«Ahora con Hydroalia andan haciendo regalías. Le dan a la gente cemento, regalan sillas a las escuelas. Como que cambiaron de estrategia. Pero ahora hay una ventaja: el pueblo está más unido, porque ya dependemos totalmente de ese río. No es agua potable, pero de ahí tomamos. La gente ya entiende lo necesario que es el río para que este pueblo sobreviva», dice Roger Cortez, coordinador del CLIR.

Por su lado, Gissela Rodas, que también forma parte del CLIR, asegura que es fácil identificar la relación entre Hydroalia y Progelsa debido a que repiten las mismas prácticas del pasado.
«Para nosotros no fue ninguna sorpresa saber que Hydroalia es la misma gente. Siempre supimos que era la misma estructura, porque están trabajando con las mismas personas que tenía Progelsa. Están recurriendo de nuevo a los mismos líderes», afirma.
Para la población de Reitoca, la intención de Progelsa de retomar un proyecto que alcanzó un 70 % de construcción y provocó daños irreversibles sobre el río Petacón, implica revivir el trauma de los constantes enfrentamientos con guardias de seguridad, militares y agentes de la Policía Nacional, o el miedo de revivir un conflicto entre los mismos vecinos, que se dividen entre un bando y otro.
Nehemías Argueta aún lleva en su piel las cicatrices que le provocaron las heridas de la lucha por defender el río Petacón. Sin embargo, asegura que está dispuesto a volver a enfrentarse si Progelsa, o cualquier otra empresa, intenta reactivar el proyecto hidroeléctrico.
«Ya sabemos que han estado repartiendo cosas a los contrarios, para que convenzan a más gente. Pero no, ahora la comunidad está más decidida, ya tiene conciencia. La mayoría está en contra de la represa. Ya no creo que esa empresa pueda entrar tan fácil», dice convencido.

Reitoca ha sido escenario de batallas. A pocos minutos de La Guadalupe, sobre los terrenos donde alguna vez operó Progelsa, el paisaje parece resultado de una guerra. Todo son ruinas: desde la inconclusa cortina de la represa y el túnel por donde se desvió el cauce del río, hasta las casetas de vigilancia abandonadas y los restos de las trincheras levantadas por quienes se oponían al proyecto. Pero, aunque las obras están detenidas desde hace siete años, la población sigue dividida en dos bandos.
Nehemías regresa al sitio donde, a veces, pasó hasta tres meses seguidos en resistencia. «Al inicio dormíamos en el suelo, solo poníamos el suéter en el piso y ahí nos acostábamos. Cuando no teníamos las casitas, nos dormíamos en la mera calle. Desde el pueblo nos mandaban la comida y la ropa. La gente ya estaba con sus mochilas listas para venirse», recuerda con una expresión similar a la de un veterano de guerra.
Aunque la lucha de Nehemías y otros pobladores de Reitoca frenó parcialmente la intención de Progelsa, el daño sobre el río es irreversible. Los estragos causados por la represa se hicieron evidentes cuando el agua comenzó a llegar contaminada río abajo. El ganado que bebía del río enfermaba y moría. Los peces que antes bajaban por el cauce ya no llegaban. «Aquí hubo compañeros que lloraban al ver cómo habían desviado el curso del río», recuerda.
En La Guadalupe, el comerciante Sigifredo Rodríguez —todavía reacio a hablar de la hidroeléctrica— fue testigo de todo lo que ocurría, pero, según cuenta, no se involucró por temor. Además, su comunidad no era directamente afectada, a diferencia del centro de Reitoca, que está río abajo.
«Mire, si no hubiera sido por el pueblo de abajo, esa represa la terminan. Ya estaban supuestamente a seis meses de trabajo. Uno veía que llegaba el equipo y todo, pero también había miedo. No es que estuviéramos a favor, sino que el peligro era mayor por estar más cerca del proyecto», relata.

De pie sobre la cortina de la represa inconclusa, donde alguna vez se planeó levantar el proyecto hidroeléctrico Río Petacón, Nehemías contempla el abismo que se abre bajo sus pies y observa el agua que aún fluye desde un túnel excavado por Progelsa. Desde esa altura, con el viento golpeándole el rostro y el río lastimado pero todavía vivo, se siente empoderado y orgulloso de su lucha: ha ganado una de las batallas. Sin embargo, la amenaza del regreso de la empresa permanece y lo atormenta.
Te sugerimos leer: El BCIE favoreció a generadores de energía y remató la deuda de Agua Zarca a un banquero en Honduras
Por otro lado, Nehemías recuerda que otra batalla permanece abierta: él es una de las 14 personas acusadas por el Ministerio Público por el incendio de la posta policial de Reitoca, ocurrido en marzo de 2020. Aunque el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa dictó sobreseimiento definitivo, el miedo no se disipa del todo.
«Como no tenían de qué acusarnos, nos culparon por lo de la posta. Nosotros andamos con carta de libertad provisional, pero no definitiva. En cualquier momento nos pueden fregar», dice.
—¿Y cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía contra ustedes? —le preguntamos.
—Ninguna. Solo el testimonio de un testigo protegido, un policía que estuvo ahí supuestamente. Pero ese también se jodió, y ahora no tienen a nadie. Más bien, ese testigo anda huyendo.
La empresa que quiere el río Petacón
Progelsa fue constituida el 17 de septiembre de 2007 por Jack Arévalo Fuentes, Petrouska Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canahuati y Julio Arévalo Fuentes. Arévalo Fuentes fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante el Gobierno de José Azcona del Hoyo (1986-1990), y presidió la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (CN) cuando fue diputado por el Partido Liberal (PL) entre 1998 y 2002. También fue gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) en el gobierno de facto de Roberto Micheletti (2009-2010).
En 2015, el capital social de Progelsa ascendía a 23 millones de lempiras y, para entonces, ya se habían incorporado nuevos accionistas.
Para 2023, los principales socios eran Martín Martínez, con 2,644,431 acciones en representación de Sistemas Integrales Energéticos de Honduras S. A.; Óscar Enrique Kafaty Geadah, con 31,052 acciones en representación de Investment Corporation S. A.; Jack Arévalo Fuentes y Boris Iván Arévalo Canahuati, con 7,451 acciones cada uno; y Jack Arévalo Canahuati junto a Petrouska Arévalo Canahuati, con 8,073 acciones cada quien.
El 8 de abril de 2025, en Reitoca, fue capturado Reynaldo Leiva Suazo durante una socialización sobre la intención de Hydroalia de retomar el proyecto hidroeléctrico sobre el río Petacón. Según pobladores locales, Leiva Suazo se hacía pasar por un fiscal del Ministerio Público, mientras era buscado por las autoridades por dos casos: uno lo involucraba en una red de corrupción al interior del Poder Judicial —que terminó con un juez aceptando cargos por extorsión a un testigo de la fiscalía—, y el otro, un caso de desfalco a la Secretaría de Salud entre 2010 y 2012, por la venta de medicamentos y suministros médicos que nunca se utilizaron.
En una investigación publicada el 24 de febrero de 2022, en Contracorriente revelamos que Leiva Suazo estuvo asociado a la sociedad mercantil Corporación Colibrí Esmeralda S. A., que tuvo entre sus fundadores a José Heliodoro Zamora y a tres parientes —incluido un hermano— del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta corporación originalmente manejó un proyecto de generación eólica en Santa Ana, Francisco Morazán, al sur de Tegucigalpa.
Reynaldo Leiva Suazo estuvo asociado con José Heliodoro Zamora —quien en 2005 le vendió el 46 % de las acciones en la Corporación Colibrí Esmeralda S. A.— en al menos cinco sociedades mercantiles relacionadas con la generación de energía eléctrica.
«La empresa seguramente querrá volver, pero acá ya nadie les cree ni los quiere. Lo único que han traído son falsas promesas de mejorar carreteras, centros de salud, escuelas… pero nada de eso se cumplió. Como siempre, llegan con promesas que nunca se concretan», concluye Roger Cortez, del CLIR.
Los nombres de Nehemías Argueta y Sigifredo Rodríguez han sido modificados por razones de seguridad.