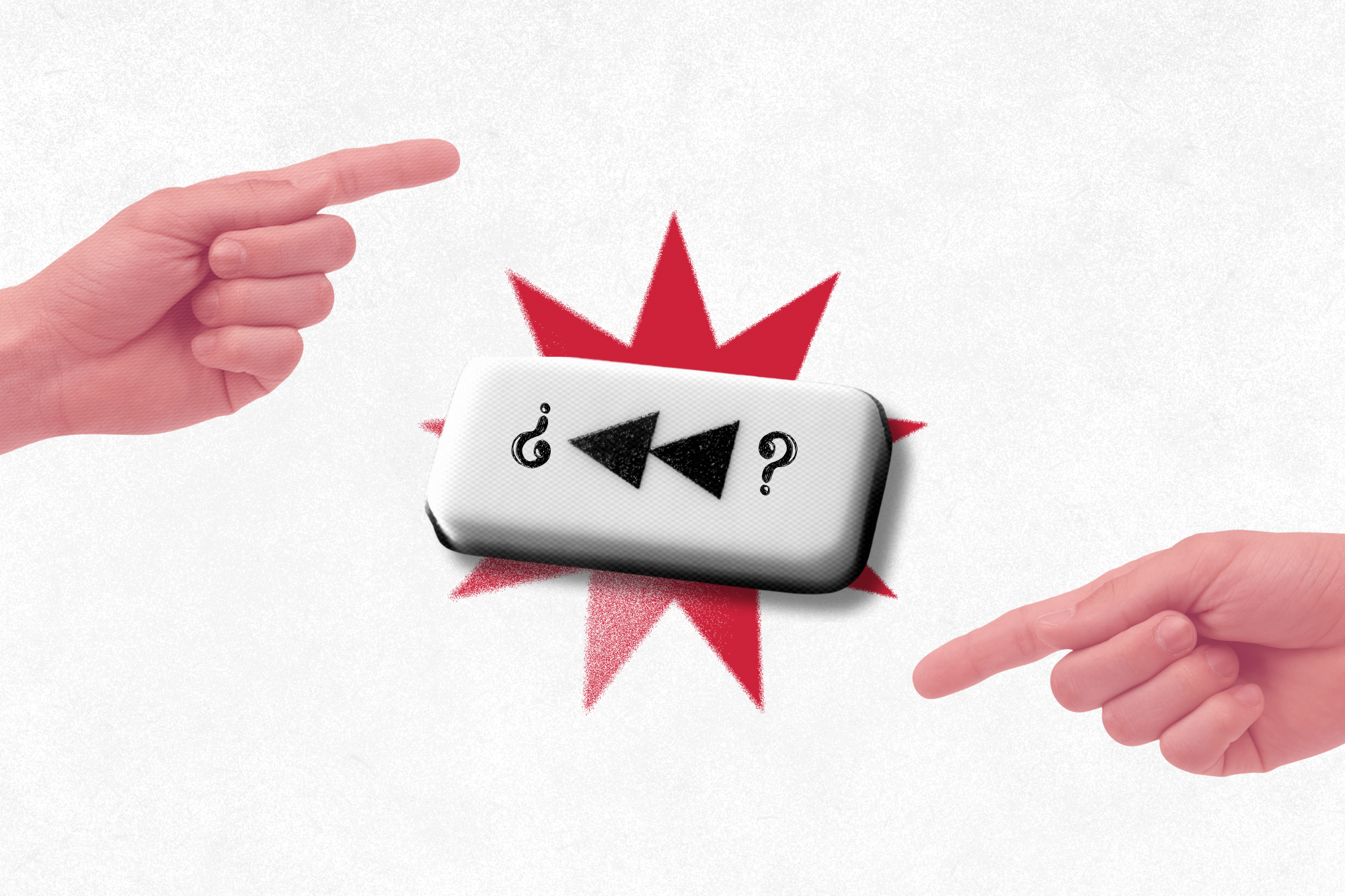Por Maryoriet R. Salgado
Portada: Persy Cabrera
Las heridas de la democracia son tangibles y globales. Ningún país escapa a su fragilidad ni al sufrimiento que esta conlleva. En Honduras, aunque la izquierda llegó tarde, estamos al borde de replicar las mismas narrativas que han polarizado a otros países. Frases como «antes estábamos mejor» resuenan con frecuencia a pesar de los años de quejas, exilios, fraudes y marchas contra narcodictadores. En mayo de 2024, los resultados del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús indicaron que solo el 14.2 % de los encuestados considera que el país ha mejorado bajo el actual gobierno, mientras que el 45.9 % cree que ha empeorado.
Las críticas a la incapacidad de administrar fondos públicos y un discurso de resistencia que ya no es consistente con la gobernanza han opacado los escándalos de corrupción del pasado, como el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o los proyectos fallidos, como elegir un presidente que sirvió de manera inconstitucional un segundo período, y que hoy está encarcelado por instalar un narco-Estado. Nuestra memoria es corta: no solo vivimos al día en lo cotidiano,
Si bien la elección de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta en 2022 marcó un hito, también dejó en evidencia una verdad incómoda: su victoria no fue un triunfo de la equidad de género, sino más bien una reacción al descontento con las administraciones previas. Nuestras ciudades son testigos de proyectos inconclusos y gestiones fallidas que han dejado grandes cicatrices en la infraestructura y la confianza ciudadana.
Sin embargo, el actual gobierno debe hacer frente a los crecientes cuestionamientos por nepotismo y a la falta de una reforma estructural que elimine las prácticas patrimonialistas. También deben responder por las promesas incumplidas, como la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH); este incumplimiento sigue erosionando la credibilidad gubernamental. Vale la pena recordar que esta iniciativa fue una de las principales demandas del Movimiento de las Antorchas entre 2015 y 2021, y aún no se ha materializado.
Nuestra situación actual marca una crisis que algunos intentan minimizar con la nostalgia de que «estábamos mejor». Sin embargo, mientras nosotros debatimos, quienes están al mando no se rigen por ideologías, sino por el poder. Los partidos y sus ideologías crean portavoces y seguidores que amplifican discursos polarizantes, y así terminamos todos repitiendo lo que escuchamos sin cuestionar. De hecho, los términos «izquierda» y «derecha» han perdido su significado original y se han convertido en herramientas de manipulación que nos inculcan en los medios, la escuela, la familia, en las calles y hasta en el bar. Ahora más que nunca, han dejado de ser polos irreconciliables para convertirse en reflejos del mismo fenómeno.
El verdadero reto consiste en no aferrarnos a la nostalgia de una realidad que nunca existió. Debemos asimilar que «antes» tampoco estábamos mejor. De hecho, nunca lo hemos estado, esa es la clara definición de un país con estadísticas tan contundentes de subdesarrollo. Pero eso no significa que ahora estemos bien. Ambas verdades pueden coexistir, y solo aceptándolas podremos aspirar a soluciones nuevas.
Sin embargo, en lugar de reconocer esta realidad y buscar respuestas más allá de los discursos de siempre, hemos caído en una trampa cíclica: confiamos en ideologías. En teoría, las ideologías que rigen la acción política deberían ofrecer soluciones, pero en la práctica han fragmentado las naciones y las familias. Pasamos de la izquierda a la derecha como si fuera un juego: nos indignamos con los excesos de un lado y terminamos decepcionados con los del otro.
En Estados Unidos, las narrativas fascistas, que parecen sacadas de una película histórica, resurgen con fuerza. En Europa, el auge de los extremismos es evidente: alemanes simpatizando con un neonazismo que alguna vez los avergonzó (¿o quizás nunca lo hizo del todo?), una Inglaterra que se aparta de Europa, impulsada por narrativas tradicionales y conservadoras, y un continente que, en su conjunto, navega entre la crisis y la polarización.
Lo mismo ocurre en América Latina. Brasil pasó de un líder autoritario como Jair Bolsonaro, quien adoptó un discurso agresivo, violento y abiertamente misógino y homófobo, y prometió desmantelar políticas de protección socioambiental y perseguir a poblaciones indígenas, a un socialista como Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfatiza la importancia del medio ambiente y combate activamente la deforestación con políticas integradas y para poblaciones diversas en los esfuerzos de mitigar el cambio climático.
En Argentina, Javier Milei, cuyas promesas de «dinamitar» el Banco Central y eliminar la obra pública son propias de un libertario, reflejan un giro radical tras los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, quien intentó revivir el desarrollismo de los años cincuenta y sesenta con un enfoque de socialismo estatal que claramente fracasó. En Nicaragua, Daniel Ortega, un líder de izquierda, se aferra al poder mediante la represión desde el 2007, tras el último presidente electo de manera democrática, Enrique Bolaños, quien mantenía una narrativa de respeto por el Estado de derecho. Y la lista sigue: Cuba, Venezuela, Chile… En realidad, sería más fácil contar los países que han logrado evitar estos saltos entre extremos.
Más que opuestos, la izquierda y la derecha han generado un ciclo de alternancia que impide el desarrollo tangible.
El problema en Honduras no es criticar la situación actual —lo cual es necesario y urgente—, sino la incapacidad de recordar lo que nos trajo hasta aquí. Hemos convertido la política en batallas ideológicas en lugar de buscar soluciones. Es hora de dejar de jugar a los extremos y empezar a cuestionar el tablero en el que nos obligan a movernos. Porque, mientras sigamos atrapados en la idea de que todo se traduce en bandos, los únicos que ganan son aquellos que han hecho de esa división su estrategia para seguir en el poder.