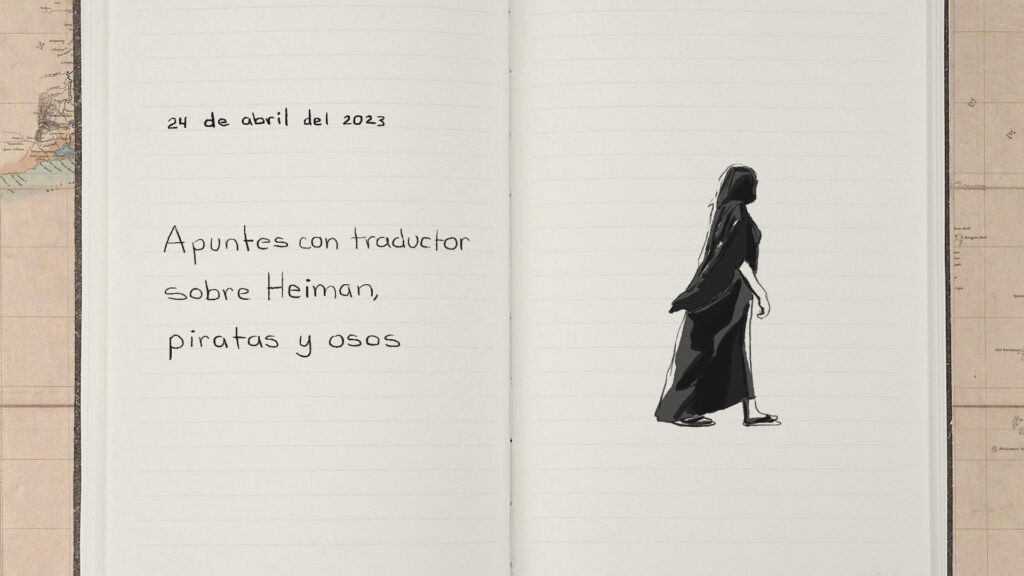Esta tarde salí a caminar por el centro de Tapachula y, después de cruzar el mercado central, cuarterías, una funeraria y una calle conocida por ser un mercado libre de prostitución de migrantes, tengo la impresión de estar en un país muy lejano: hombres y mujeres árabes con túnicas de diferentes colores se bajan de una camioneta frente a un edifico rojo.
En la puerta, un joven flaco y trigueño recibe un puñado de billetes de los recién llegados y apunta con dificultad sus nombres en un cuaderno. Luis, el portero, es hondureño y me dice que un día tuvo intenciones de llegar a Estados Unidos, pero se quedó en Tapachula y ahora trabaja en este hotel donde se alojan cientos de migrantes cada mes.
Luis me cuenta que los migrantes que pasan por su hotel, la mayoría africanos, se hospedan un mes como mucho. Según un reporte de The New York Times, el número de africanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos pasó de 3,406 en 2022 a 58,462 en 2023. “Vos sabés que los morenitos hacen viaje premium”, me dice sonriendo.
Lo que intenta explicarme es que en el camino también hay clases: los que pagan más y los que pagan menos. Lo común es que los centroamericanos y venezolanos intenten llegar a Estados Unidos por sus propios medios; los africanos y asiáticos pagan paquetes que varían entre los 9,000 y los 14.000 dólares para cruzar la frontera.
“Últimamente me están llegando puros árabes. Hasta 120 he tenido”, dice Luis mientras subimos la pendiente de la calle contigua al hotel.
Desde lo alto veo la décima avenida norte, una calle desaliñada llena de pequeñas ventas de comida y un bar diurno llamado “El Paraíso” de donde salen dos borrachos rebotando contra las paredes. En la calzada unas 60 personas que visten túnicas largas y turbantes sobre la cabeza se distribuyen en grupos. Avanzo y escucho un murmullo sordo. Todos hablan en árabe y otros idiomas que no puedo entender. Siempre tengo la impresión de que los migrantes que no hablan español se sienten perdidos en Tapachula y dependen del traductor de Google. Pero en esta calle soy yo el que se siente extranjero.
El paso masivo de migrantes, aunado a la xenofobia que existe en Tapachula, en especial contra los negros, ha provocado que en algunas calles, hoteles o comunidades se creen pequeños guetos que aparecen y desaparecen dependiendo de la oleadas
Cerca de aquí hay una plaza al lado de la iglesia católica San Agustín que durante un tiempo se llenó tanto de haitianos —hasta que la iglesia cercó la plaza— que algunos locales empezaron a llamarla “La Little Haití” como al pequeño barrio Lemon City, en Miami, que calza el mismo nombre desde que un enorme éxodo de haitianos lo llenara en la década de los 70´s. Se puede decir que esta tarde estoy en La pequeña Somalia.
Me siento bajo un pequeño techo de lámina frente a una cocina económica para protegerme del sol. Un grupo de unas 20 personas almuerzan espaguetis con salsa de tomate y toman té en unos pequeños vasos de unicel. Tres de ellos se levantan y se sientan a mi lado a conversar entre sí. Intento acercarme y les pregunto si hablan español. Me ven con extrañeza y siguen su conversación. Intento hablar con algunos somalíes en esta calle, pero la mayoría me ignora.
Un hombre pequeño se acerca al grupo. Los hombres de la calle parecen conocerlo y forman un círculo a su alrededor. Es un coyote. Saca su teléfono y dice: “1,800 dólares. Yo a ti. Llevarte a Frontera United States. América”. Los hombres con túnicas entienden a medias lo que el hombre dice y uno de ellos le acerca su teléfono con la aplicación de traductor abierta. Me acerco al grupo intentando colarme sin llamar la atención. El hombre muestra fotos y videos de lo que parece ser una frontera con un muro de lámina: “Allá Estados Unidos. Yo he estado allá”.
Vuelvo a mi lugar bajo el techo de lámina y un joven alto y delgado se sienta a mi lado, quizás para resguardarse también del sol. Intento romper la conversación usando mi mal inglés.
—Where are you from? —le pregunto.
El joven me mira desconfiado durante un par de segundos.
—Somalia —me responde.
—¡Oh, Somalia! —le digo sorprendido.
¿Qué diablos hace alguien de Somalia en Tapachula?, pienso.
—And you? —me pregunta el somalí.
—I´m from El Salvador —le respondo.
—Oh! El Salvador! Gangs! Piuf, piuf — se ríe mientras hace la figura de una pistola con sus manos.
—Somalia. Pirates! —le respondo para no quedarme atrás.
Los dos nos reímos de nuestros males.
Con ayuda del traductor me cuenta que se llama Heiman y que salió hace dos meses de Mogadiscio, la capital de Somalia, por una guerra. Le pregunto de qué guerra habla. Menciona palabras inteligibles para mí y cuando ve que no entiendo me pide mi teléfono, abre el buscador y escribe “Al-Shabab”, un grupo yihadista que mantiene una guerra contra el gobierno que, según Naciones Unidas, ya ha dejado decenas de miles de refugiados. Algunos de sus familiares murieron a causa de esa guerra y aunque a él nunca le ha caído una bala, dice que en la fachada de su casa hay esquirlas de bombas que han detonado frente a ella. “Allá no hay vida para mí”, escribe en árabe en el traductor.
Me cuenta que su viaje hasta Tapachula le ha costado hasta hoy $9,000 dólares. Su primer trayecto lo hizo en avión desde Somalia hasta Turquía y de ahí a Sao Paulo, la capital financiera de Brasil. Luego viajó en avioneta privada hasta Perú y de Perú a Ecuador. Desde ahí empezó un largo viaje en autobús hasta Colombia y atravesó a pie la selva del Darién donde, dice, vio cadáveres tirados en medio de las veredas y él mismo estuvo a punto de morir de hambre de no haber sido por unos haitianos que le regalaron una lata de atún y dos barras energéticas.
“Me agarró una trampa de oso”, me dice. Pienso que quizá entendí mal y le digo que me repita lo que acaba de decir. Para no redundar me muestra las heridas en sus dos piernas. Parece como si le arrancaron de la mitad de sus tibias hacia abajo y se las volvieron a pegar. “I will never forget it”, me dice.
Heiman me cuenta que la mayoría de somalíes que están ahora en Tapachula ya tienen un trato con una red de coyotes que los llevará hasta la frontera con Estados Unidos. “Mañana iré por mi documento a COMAR”, me dice. El documento del que Heiman habla es un estatus de refugiado que le servirá para poder viajar por avión. Un documento que puede tardar hasta diez meses para la mayoría de migrantes que esperan aquí. La mayoría centroamericanos o venezolanos. Los migrantes que pagan poco. Que tienen poco. Que valen poco aquí.
“Nunca voy a olvidar esta travesía. Es el viaje de mi vida. Cuando llegue a Minnesota le voy a contar a todo el mundo lo que he vivido”, me dice antes de regresar al hotel de esta pequeña Somalia.
Tomo mi libreta y después de caminar un par de calles estoy de regreso en Tapachula.