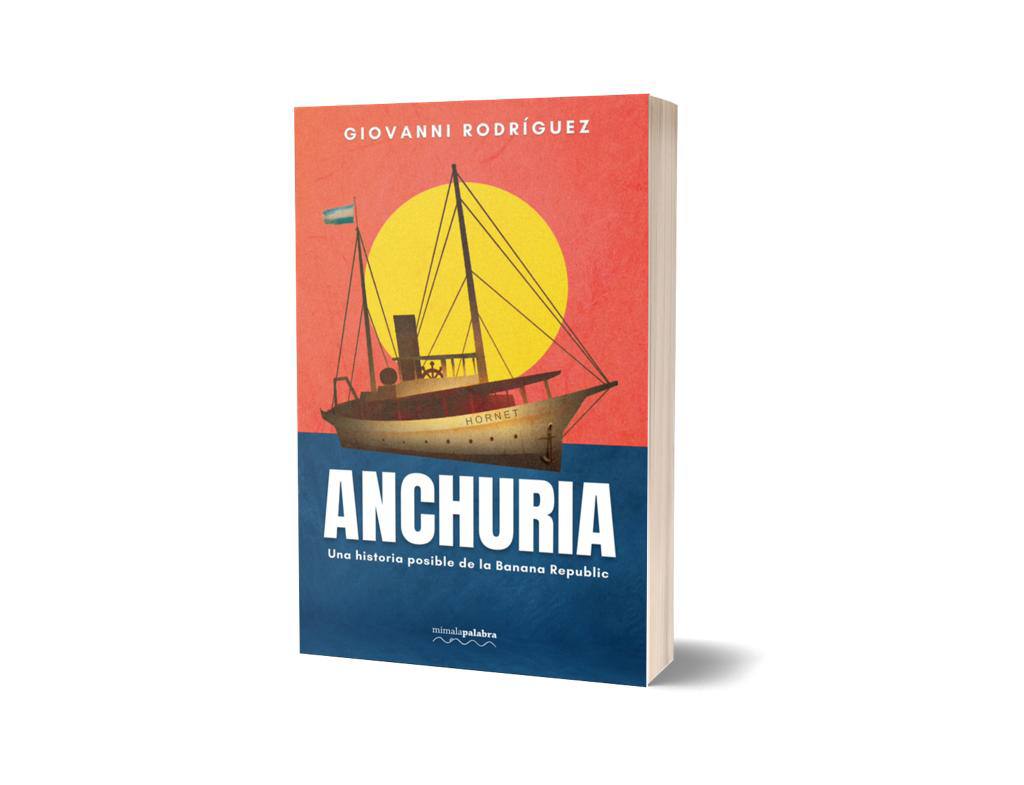Texto: Giovanni Rodríguez
Fotografía: Mimalapalabra
Hace unas semanas salió a la venta Anchuria (Mimalapabra, 2023), la nueva y ambiciosa novela del escritor hondureño Giovanni Rodríguez, quien la subtitula como «una historia posible de la Banana Republic». La novela, de 525 páginas y que se consigue en librerías, Amazon o a través de la editorial Mimalapalabra, vincula las historias del empresario estadounidense Samuel Zemurray, principal figura del enclave bananero en el país; del escritor O. Henry, considerado uno de los más grandes cuentistas de la historia y quien dio origen al término «Banana Republic»; del expresidente Manuel Bonilla y de dos mercenarios estadounidenses, Lee Chritsmas y Guy Molony. Con el permiso de su autor, reproducimos aquí un capítulo de este libro que, según el historiador Mario Argueta, viene a enriquecer la bibliografía hondureña.
(Fragmento de Anchuria)
Sam «The Banana Man»
Nueva Orleans, enero de 1958
Si se le viera desde afuera, de pie frente a los ventanales de su casa en Nueva Orleans, se le podría imaginar alto y firme, en mangas de camisa, sosteniendo, quizá, un vaso de agua, sosteniendo probablemente el peso de su vida entera, antes de sentarse en un sillón para pensar, y nadie diría, al verlo así, de pie, con su imponente presencia, que este hombre tiene casi ocho décadas encima y que ese vaso se lo han puesto en las manos con apenas la mitad de agua, para evitar un accidente. Tiene Parkinson.
Estamos a finales de los años cincuenta, cuando ya todo, o, mejor dicho: cuando lo más importante ha pasado, y para él son sus últimos años de vida. Alguna vez este hombre controló los negocios y la política en unos cuantos países, alguna vez este hombre lo controló prácticamente todo en unos cuantos países, pero ahora no puede sostener un vaso sin el riesgo de derramar su contenido.
Ve hacia el jardín frente a su casa, quizá al brillo del césped por el rocío de la mañana, quizá al árbol de palma que trajo de Anchuria hace algunos años para sembrarlo ahí y establecer con él una provocadora nota tropical y disonante en el paisaje, en medio de los robles predominantes de la ciudad; o quizá ve más allá, en medio de la niebla restante, a los paseantes que acceden por la entrada principal al Audubon Park, que con sólo cruzar la calle, ese bulevar por donde pasa el tranvía y es conocido como la Avenida St. Charles, él puede considerar como una gran extensión de su jardín; aunque tal vez en realidad, más que ver hacia al frente, su honda mirada vea hacia atrás en el tiempo, donde hay más niebla y donde, sin embargo, es capaz de recuperarlo todo con suficiente nitidez, en una curiosa paradoja sentimental: su mirada retrospectiva tropieza, sin poder evitarlo, con el escenario de sus victorias: con todo lo que ha logrado hacer casi desde la nada.
En el principio hubo, quizá, eso que suelen llamar destino, algo en lo que él nunca ha creído. No se ha creído nunca tampoco esa «doctrina del destino manifiesto», que supone que los hombres como él, con el valor suficiente, vengan desde donde vengan, tienen reservados la conquista y el dominio de cualquier territorio. De hecho, ríe irónicamente cuando alguien asocia esa palabra, destino, a los hechos que configuraron su vida. Le parece, incluso, que cuando alguien le habla del destino, lo que hace es subestimarlo, y al mismo tiempo subestimar a todos los que han sido como él, pero no es un hombre irritable ni lo ha sido nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, ni siquiera ahora con su enfermedad, y no le da a nadie el gusto de verlo salirse innecesariamente de los márgenes de su compostura. En el fondo, los desprecia a todos, aunque les dedique su amistad o les demuestre su confianza, aunque en los últimos años se haya dedicado con ellos o junto a ellos a la filantropía. Desprecia a todos esos que creen que un gran hombre se forja apenas en el juego de la vida dejándose llevar por unas cartas ya dispuestas favorablemente desde el principio. No, señores, se dice, viendo hacia atrás, a las huellas que han dejado sus pasos firmes y decididos por el camino que fue de otros pero que terminó siendo suyo. Así no es como se hace un hombre, se dice, viendo hacia el jardín, pero en realidad viendo hacia atrás con su memoria, que lo remonta a viejas imágenes en las que logra situarse a sí mismo cuando era niño y alguien le dijo que a partir de ese momento debía dejar de ser un niño para convertirse en un hombre en unas tierras lejanas del otro lado del océano.
Durante los últimos años, desde que se retiró en 1954, con la certeza de que los movimientos de su cuerpo resultan algo que no puede controlar del todo, habiendo tenido, incluso, en la intimidad de su hogar, fuera del alcance de los chismosos, rabietas que han dado con sus puños enormes sobre su escritorio, desesperado por el movimiento involuntario de sus manos, se ha dedicado a reflexionar sobre lo que ha hecho en su vida. Las cosas podían haber sido distintas, se dice, y aunque lamenta las formas y las circunstancias, reconoce que, quizá, era el único modo en que todo podía ocurrir. Un hombre es, o se hace, según las decisiones que toma, se dice. ¿Aceptará, en este caso, la teoría del destino manifiesto? Se considera a sí mismo uno de los últimos aventureros estadounidenses, uno de los últimos representantes, si acaso, de ese mal llamado «destino manifiesto», el rostro visible de un poder que lo arrasó todo en una extensión considerable del mundo. Estamos a finales de los años cincuenta y la historia todavía no lo identifica enteramente como uno de los suyos, pero es fácil suponer que su legado será reconocido en los años venideros.
Su legado es algo que empezó a preocuparle durante los últimos años. Cuando pasea por el Audubon Park o por las calles del French Quarter, cargando su botella con leche y un ejemplar del Times-Picayune, que lee en los cafés, piensa no sólo en ese monstruo que empezó a crear desde principios de siglo y que muchos identifican como un pulpo gigante que lo abarca todo, sino también en la Universidad de Tulane, a un costado de su casa, en donde trabajó su hija Doris antes de mudarse con su marido a Costa Rica; piensa en la escuela agrícola que fundó en Anchuria hace ya casi veinte años; en aquel barco que compró en 1947 para rescatar con él a más de cinco mil judíos sobrevivientes del Holocausto; y piensa en las otras posibilidades que tiene para que su nombre se asocie en el futuro no sólo con el monstruo gigante que controlaba todo sino también con la idea del desarrollo y de la filantropía, con la idea de que, en realidad, fue un hombre bueno.
Rich Cohen, su biógrafo, se pregunta si en este momento de su vida ese hombre siente algún remordimiento. Pero nada hay en su personalidad que pueda darle al biógrafo una respuesta concreta. Lo cierto, dice Cohen, es que durante los últimos años de su vida, ese hombre que en los años de su juventud volvía a casa por las calles de Selma bajo la luz de los faroles con sus manos enormes en los bolsillos del pantalón, se queda contemplando, desde una ventana de su hogar, desde esa ventana al pasado, la lluvia fina que cae sobre Nueva Orleans, pensando quizá en los exóticos parajes del trópico que se abrieron con la línea del ferrocarril, en los gobiernos que cayeron a su sombra, en los amigos que ganó y en los enemigos que siempre lo acecharon. Piensa, quizá también, en su hijo muerto en la guerra sirviendo a su país, y se da cuenta de que ninguna idea de éxito o de victoria es comparable con la idea de la muerte.
Aunque le enorgullece todo lo que ha construido a lo largo de su vida, no deja de pensar en lo que tuvo que sacrificar para lograrlo…
(…)
No hay niebla, al menos para él, en ese pasado que suele traer con su memoria. El aire es transparente ahí, en sus recuerdos, y puede ver con nitidez los hechos que configuraron estos últimos años de su vida. Hay más ahora, piensa, mientras deja de ver por un instante la escasa niebla que le queda a la mañana y se concentra en el movimiento espontáneo de su mano izquierda. ¿Es así como va a ser?, le pregunta a Sarah, su esposa, cuando ella entra para avisarle que pronto estará listo el desayuno, y siente el temblor, ahora incontrolable, en la mano izquierda, que trata de mitigar con la otra mano. ¿Es así como acaba la vida de un hombre al que alguna vez compararon con un pulpo gigante cuyos tentáculos eran capaces de apoderarse de todo, de controlarlo todo?, piensa, mientras vuelve a ver por la ventana. Sarah le responde apenas con un abrazo de lado y recostando su cabeza sobre su hombro izquierdo; constituyen de ese modo una imagen en la que todavía da la impresión de que es ella quien se apoya en él, cuando en realidad es todo lo contrario. Este hombre tiene ochenta años y nunca en todo ese tiempo mostró alguna debilidad; por eso lo frustra el temblor incontrolable de su mano izquierda; por eso piensa retrospectivamente, él, que vivió su vida viendo hacia el futuro, que fue un visionario, que imaginó y construyó un imperio, que nunca tuvo tiempo para ver atrás sino para recordarse de niño saliendo de su país en busca de eso que después llamarían el «sueño americano».
Así es como acaba todo, se dice, viendo hacia el jardín, cuando Sarah ha vuelto a salir. Entonces se permite un poco de calma, toma un trago de agua y se sienta en el sillón para empezar de nuevo. Así es como debe acabar todo. Era un niño de catorce años cuando bajó de un barco; tenía miedo, pero había toda una vida por delante. Hoy, ya sólo le queda el miedo. Y la muerte.