Se suele decir que en la vida se aprende a patadas. Metafóricamente hablando, por supuesto, eso quiere decir que los eventos difíciles por los que transitamos a lo largo de nuestras vidas nos dejan aprendizajes que no lograríamos si no es enfrentando esos momentos difíciles. Sin embargo, menos alegórico y completamente literal, en nuestras sociedades las patadas se usan para resolver cualquier discrepancia o inconformidad, son un arma más de quienes solo saben usar las cuatro extremidades como herramientas naturales del entendimiento. Las siguientes son dos célebres patadas que sirven como imágenes para entender a un país, su política y sus diferencias. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? ¿De qué tipo de sociedad nos hablan?
La primera patada voladora sucedió el 21 de enero de 2022, el recién electo Congreso Nacional juramentaba al presidente de dicho órgano del Estado. Había polémica entre dos bandos de diputados. Uno de ellos trataba a toda costa de finalizar la juramentación del recién electo presidente del Poder Legislativo y cumplir con las formalidades, mientras que el otro bando, con gritos, insultos, empujones e iracundas amenazas buscaba impedir la juramentación. La situación subió de tono sin nadie que pudiera evitarlo, ya no había autoridad capaz de preservar el orden en el Congreso. Repentinamente, un diputado del bando de los inconformes saltó con agilidad insospechada por encima de los robustos muebles de madera que separan a la Junta Directiva del pleno de diputados e impactó acertadamente una patada voladora en la cadera del recién juramentado presidente del Congreso Nacional. Detrás de él, otros diputados saltaron la barrera –física y simbólica– que los separaba del acto de juramentación, unos para continuar los golpes y otros para tratar de evitarlos. La sesión legislativa terminó por suspenderse. El diputado protagonista de la patada regresó a su curul, mientras el diputado pateado tuvo que salir resguardado del edificio legislativo.
La segunda patada voladora fue el 29 de mayo de 2022, se jugó en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, la final del campeonato de la Liga Nacional de fútbol entre el Club Deportivo Motagua y el Real España. Como es de esperar, hubo fiesta del lado ganador y rechazo del lado perdedor. Con gritos, insultos y empujones, hinchas del equipo perdedor saltaron la barrera –física y simbólica– que divide la cancha de la afición y protagonizaron disturbios buscando evitar la celebración de la victoria por parte del equipo y afición ganadora. La situación subió de tono sin nadie que pudiera evitarlo, ya no había autoridad capaz de preservar el orden en el estadio y los intentos de la Policía parecían inútiles frente al caos reinante. Repentinamente, un aficionado enardecido saltó con agilidad insospechada e impactó traicioneramente una patada voladora en la espalda de una subinspectora de la Policía que trataba de controlar la situación, haciendo que ésta trastabillara varias gradas hacia abajo y finalmente cayera de manera violenta. El aficionado agresor se escabulló entre la multitud.
No es lo mismo pero es igual
La primera patada fue protagonizada por el diputado Rasel Tomé, miembro de la bancada de Libre que ahora gobierna en el país. El pateado fue Jorge Cálix, del mismo partido, quien pretendía ser juramentado como presidente del Congreso Nacional. Después de ese hecho, Cálix y un grupo de diputados que lo apoyaban fueron sentenciados públicamente como traidores por la entonces electa presidenta de la República, Xiomara Castro. La patada de Tomé se hizo viral, se hicieron memes que él mismo celebró y reprodujo. Su patada fue titular en muchos noticieros internacionales. Hubo algunas críticas que rechazaron con vergüenza el zafarrancho de los diputados en el Congreso, pero fueron rápidamente silenciadas por una ola de triunfalismo que nombró a la patada de Tomé como la «patada de la libertad». Se justificó esa patada en todos los niveles del discurso público. Desde el más alto discurso intelectual y jurídico se argumentó que el «bando oscuro de la política del país» –ligado al régimen dictatorial anterior que se resiste a morir– había manipulado los procedimientos para evitar que el bando nuevo, el del cambio, se abriera camino. Decían airadamente que había que romperlo todo para restituirlo todo. En otro lenguaje, un poco más empolvado, había que agudizar las contradicciones para generar las condiciones materiales e ideológicas necesarias para el cambio revolucionario. En la calle –la típica conversación con el taxista anónimo, pero siempre buen calibrador del sentir popular– se percibía aceptación con cierta resignación y gesto de incomodidad de que «así son las cosas aquí».
Después de dos meses de crisis por la presidencia del Congreso, se terminó por imponer el bando al que pertenece Tomé, el pateador. Se puede decir que la presidencia actual del organismo legislativo no obedeció a procedimientos establecidos por la ley sino a una patada liberadora. Y también aleccionadora de cómo las cosas se pueden resolver si incluso los formalismos normativos impiden las voluntades partidarias.
La patada del aficionado enardecido tuvo un final muy diferente. La indignación social por el ataque a la subinspectora fue muy grande. Se viralizaron fotografías del supuesto agresor y las autoridades ofrecieron una recompensa por información que guiara a su captura. Buena parte de la población, cansada de tanta violencia, pidió su cabeza (figurativamente hablando, esperábamos). Tres días después de la agresión, Wilson Pérez se hizo viral nuevamente. Un confuso reporte de noticias indicaba que Wilson Pérez habría recibido varios impactos de bala durante el operativo policial que buscaba su captura.
El borroso rostro del agresor en el estadio ahora era diáfano, pero sin vida. Su patada produjo primero la indignación por la violencia en los estadios, que ya tiene una larga historia en Honduras y que al parecer no hay posibilidades de superar, pero ahora producía una ola de indignación y desconfianza hacia la institución policial por considerar que su muerte se trató de una ejecución extrajudicial. Las autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad han iniciado la investigación de los hechos, dando por sentado y a priori que la investigación busca demostrar que en efecto se trató de un enfrentamiento. Para la familia de Wilson Pérez –y seguramente para muchas voces silenciosas en esos barrios– la realidad fue otra y mucha gente piensa que cualquier cosa pudo pasar porque la desconfianza en la Policía es muy grande.
Si bien las circunstancias de ambas patadas y sus desenlaces son completamente diferentes, el ejercicio de la comparación radica en encontrar los puntos en los que dos hechos diferentes coinciden o bien, dos hechos iguales producen resultados diferentes. Al final, sí se puede comparar peras con manzanas puesto que ambas son frutas. Así, las dos patadas en cuestión tienen un punto en común: el absoluto irrespeto por las normas jurídicas y morales establecidas sin la más mínima estimación de los efectos que esa inobservancia tiene en la persona y en la sociedad.
A eso en la sociología se le llama anomia. Básicamente se trata de un estado, una condición o un issue que las sociedades alcanzan en el momento en que predomina la inobservancia de las normas en todos los niveles de la sociedad. Desde el más alto nivel político o económico hasta la vida cotidiana de un ciudadano. Las normas existen, pero simplemente no se cumplen y no se busca que se cumplan ni con el ejemplo ni con la aplicación de la norma misma. Es anómica una sociedad cuando sus ciudadanos –especialmente sus representantes políticos– consideran que las normas son un estorbo para alcanzar sus fines. La corrupción y la criminalidad son expresiones de esa anomia, no sus causas. Antes de que la corrupción y la criminalidad se generalicen y hasta se celebren, hay una degradación constante del valor de la norma jurídica y moral. Se entiende aquí por moral no el juicio individual, sino el ético a partir del cual se construye el sentido de la ley. La anomia que nos demuestran las patadas no solo es recurrente, sino que está ampliamente avalada, aceptada y hasta celebrada por grandes sectores de la población y de sus liderazgos políticos.
Algunos ejemplos de cuando la sociedad está o no en anomia: un joven trastornado por la radicalidad de su ideología decide tomar armas y asesinar a sangre fría a casi 80 jóvenes en una isla de Noruega. El hecho convulsiona a la sociedad y produce un inmenso debate que concluye en que ese hecho es una desviación del respeto por la vida y que solo alguien con un trastorno mental podría haber hecho algo tan horrendo como esa matanza. La norma del respeto a la vida y la moralidad que eso implica, por lo tanto, prevalece. En el otro extremo, el anómico, un joven sin mayor trastorno evidente, por una cantidad de dinero, mata repetitivamente hasta que cae en prisión, lo matan o simplemente encuentra otra alternativa para su vida y la de sus hijos en su país o migrando. Sería una desviación si fuera solo un joven, pero resulta que es la realidad de miles de jóvenes que diariamente transgreden las normas en contextos en donde éstas no rigen las interacciones sociales. Igual, una ministra de Educación en Alemania renuncia por una denuncia de sospecha de plagio en su tesis doctoral escrita treinta años atrás. La sola sospecha bastó para poner su renuncia. Sin embargo, anómica es una sociedad en la que la mayor parte de los miembros de su clase política accionan a través de la corrupción para garantizarse el poder a través del sistema de partidos políticos, el clientelismo y el narcotráfico. Y continúan ahí, en el poder, sin el más mínimo gesto de culpa, arrepentimiento o vergüenza. No es solo impunidad, es la convicción de que violar las normas simplemente no importa y, al contrario, es necesario y hasta celebrado.
El argentino Carlos Nino le dio a este concepto clásico de la sociología un apellido muy latinoamericano cuando analizó a la sociedad argentina de los años noventa y dijo que lo que ocurría en su país era una anomia «boba», porque los comportamientos de irrespeto a la norma eran autofrustrantes o contraproducentes para quienes los ejercían. A simple vista, las dos patadas, la de la «libertad» y la que terminó con la muerte de Wilson, podrían verse como resultado de una anomia boba en Honduras. Contraproducentes, sí, pero depende para quién.
El partido Libre en efecto se impuso en el Congreso y sigue haciéndolo sobre la base de una Junta Directiva que, aunque no importe a nadie, no llenó los requisitos legales. Es decir, el fin justificó los medios, dirían. Pero no es cierto. Si el fin es restablecer la democracia y acabar con la arbitrariedad legal que reinó en el país por doce años –en realidad desde mucho antes—, entonces ese fin no se puede alcanzar reproduciendo la arbitrariedad y la ilegalidad.
La patada de la «libertad» simboliza eso, irrespetar el orden establecido justificando que ese orden no permite alcanzar el fin buscado. Lo bobo de la anomia radica en el efecto que el irrespeto por la norma produce en la democracia; porque, al final de cuentas, la democracia se mejora solo con más democracia, cualquier otra cosa solo la empeora. La historia latinoamericana lo demuestra. Los dictadores de la primera mitad del siglo XX justificaban su autoritarismo diciendo que el pueblo no estaba preparado para la democracia, que eso era algo de europeos y no de pueblos plagados de indios, negros y campesinos pobres; los gobiernos que se instauraron después de gestas revolucionarias al estilo guevarista en América Latina repetían lo que decían sus aliados del otro lado del mundo y de la cortina de hierro, que hay que instaurar la dictadura –sí, con esas palabras– del proletariado antes de alcanzar el estado socialista, antes de alcanzar el comunismo tan idealizado como imposible. En ese esquema, la democracia no tenía lugar: era burguesa, liberal, alienada y reaccionaria, además de revisionista. Sus contrapartes, los militares contrainsurgentes, rabiosos defensores de la doctrina de la seguridad nacional, consideraban que la población debía ser primero pacificada, luego estabilizada para entonces dar lugar a una transición al poder civil y, así, a una democracia tutelada para evitar que el enemigo interno la desestabilizara nuevamente. Los políticos civiles que asumieron las democracias tuteladas de los años noventa no venían de tradiciones democráticas, de sus luchas, sino que cada uno se acomodó a las nuevas circunstancias para preservar sus intereses de clase y de aspiraciones de clase. Fueron políticos burócratas que solo gestionaron el poder ajustando las instituciones a los diferentes intereses; fueron empresarios que pensaron que gobernar un estado es igual que administrar una empresa; fueron ganaderos que pensaron que se trataba de administrar un hato; fueron fanáticos religiosos que pensaron que se trataba de administrar una iglesia, fueron comediantes, presentadores de programas de televisión, millenials, esposas, esposos, fueron de todo. Pero ha habido una constante: irrespetar las normas, jactarse de eso sin importar las consecuencias y siempre tener una excusa lo suficientemente convincente para justificarse. La democracia nunca echó raíces con semejantes guardianes.
Si la anomia es boba porque produce un efecto contraproducente, ¿por qué persiste? La patada voladora que «liberó» al Congreso puede que tenga un efecto contraproducente para la democracia, pero no lo tiene en el corto plazo para quienes triunfan con el irrespeto a las normas, el efecto entonces es más bien productivo. Por ejemplo, durante 12 años el Partido Nacional tuvo el control formal e informal de la institucionalidad del Estado. Durante ese período lograron producir un círculo vicioso para la democracia, pero virtuoso para los actores corruptos: el irrespeto a las normas se cubre con el irrespeto a las normas. La impunidad es el resultado de eso, del irrespeto a las normas que velan por evitar el irrespeto a las normas. Una paradoja, una cualidad de un sistema que se reproduce a sí mismo, como un virus que destruye un organismo para lograr su propia supervivencia. Y eso persiste, los actores han cambiado de lugar, pero la lógica de irrespetar la norma para lograr beneficios (económicos, políticos, ideológicos) persiste. El beneficio inmediato de la «Patada de la libertad» para Rasel Tomé fue posicionarse como un héroe ante las bases enardecidas de su partido y darle un toque «futbolístico» al problema del Legislativo. Sobre él no cayó ninguna sanción, aunque por ley debió haber caído ya que fue una agresión física a otro funcionario que en ese momento era ya presidente de ese organismo del Estado.
Lo mismo habría pensado Wilson cuando agredió por la espalda a la subinspectora, tal como en tantas otras ocasiones ocurre en los enfrentamientos entre policías y barristas en Honduras. Se aprovecha el caos, se da un golpe traicionero y se escapa entre la multitud. Luego esos hechos son celebrados en anécdotas de esquina, celebrados porque se logró escapar de la situación, porque se le dio un golpe a una autoridad asociada con el tolete, el gas lacrimógeno, la violencia, los abusos y la corrupción. Pero en esta ocasión algo cambió: tal vez que fue a una mujer, tal vez que son nuevas autoridades en la Policía, tal vez que las cámaras lo captaron todo. No se sabe. Pero los hechos indican que el acto de transgresión de Wilson no iba a pasar desapercibido. Se podía construir sobre la indignación existente: se capturaba y la policía salía victoriosa. Pero algo salió mal, Wilson apareció muerto. No se sabe cómo ocurrió su muerte, pero está claro que se activaron muchas capacidades para dar con su paradero muy rápido, en un país internacionalmente conocido porque más del 90 % de los hechos violentos quedan en completa impunidad. Supongamos que hay una investigación independiente y que se determina que no fue una ejecución extrajudicial y que Wilson murió en medio de un enfrentamiento. Aun así, queda abierta la duda de cómo fue posible activar tanta capacidad investigativa en tan solo tres días. Entonces querrá decir que sí se puede, que cuando no ocurre es porque no ha habido voluntad, lo que equivale a decir otra vez que impera el irrespeto de las normas, la norma de no aplicar la norma. Y si fue ejecución extrajudicial, ni qué decir, es anomia pura y violenta.
Las patadas anómicas de Rasel Tomé y de Wilson Pérez coinciden en que las normas se consideraron inválidas para los dos y las instituciones a cargo de hacerlas valer fueron también consideradas como ilegítimas por los dos. Para uno, la norma que rige la elección de presidente del Congreso; para el otro, la norma que indicó que su equipo de fútbol había perdido el campeonato. Para uno fue ilegítima la institución garante de la elección en el Legislativo, es decir, la propia asamblea de legisladores. Para el otro, fue ilegítima la institución que representa el árbitro. Ambos decidieron atacar con sus patadas a la autoridad que en ese momento regulaba la situación en conflicto. Ambos en su momento se refugiaron en la impunidad que provee el colectivo. Para uno fue su partido político, los medios de comunicación, sus activistas y hasta la propia presidenta electa; para el otro, fue el anonimato de su barra o de una afición enardecida, el anonimato de ser uno más del barrio, de esos tantos barrios duros, controlados y que funcionan con sus propias reglas, donde el Estado solo visita, pero no habita.
Pero no terminó igual para los dos, Wilson está muerto. La anomia no solo es boba, es una bobada de clase social. Irrespetar las normas en nombre de luchar contra el antiguo régimen no es igual que irrespetar las normas en nombre de…(¿?). ¿Tiene la anomia entonces que tener un fin para que tenga sentido y sea tolerada? Es posible que para alguien como Wilson había un fin, un sentido, en la horrible agresión que hizo contra la subinspectora. Es ese tipo fin y de sentido que solo se entiende desde la comprensión de los mundos de vida de los barrios marginales, violentos y regidos por normas violentas y de sobrevivencia, esa razón que tanto fuego enciende (literalmente) en protestas callejeras que alcanzan su clímax y razón de ser cuando hay enfrentamiento con la Policía. Una razón y sentido que se activa también en la otra vía, en agentes de la fuerza pública que abrazan la violencia porque ellos mismos dejaron de creer en el respeto a las normas de justicia, porque se premia la violencia en la institución o porque se paga.
La anomia boba en la que coinciden las dos patadas voladoras corta contundentemente la realidad con el filo de la clase social. Son dos ejemplos de realidades muy profundas y diferentes en el país, pero que coinciden en el irrespeto a las normas jurídicas y morales necesarias para la democracia y la convivencia en paz. Coinciden también en que siempre hay una razón lo suficientemente poderosa para justificar y hasta celebrar el irrespeto a las normas. Eso va desde la «causa mayor» hasta la euforia por el equipo de fútbol. Coinciden también en que esa justificación deslegitima cualquier autoridad que persiga hacer valer la norma. Para alguien como Wilson la anomia es una forma de vida, sin más opciones ni responsabilidades que aquellas que define su entorno inmediato. Para alguien como Rasel Tomé, la anomia es una herramienta de poder, con un poder expansivo mayor y con un efecto social incalculable. Hay patadas voladoras que aumentan la anomia y que la celebran; pero no hay patadas voladoras, insultos, gritos, desprestigios, linchamientos políticos, normas acomodaticias y cualquier otro acto transgresor de la ley y de la ética que logre fortalecer la democracia.




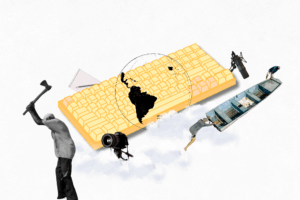


1 comentario en “Una democracia no se hace a patadas”
Excelente articulo