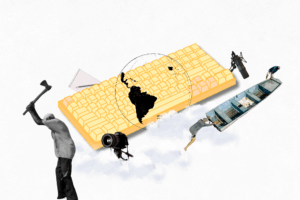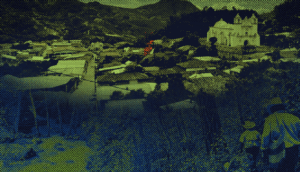«Pero Antonio insiste. Sabe que entre el espíritu y el poder hay una rivalidad eterna, y que nadie puede ser más peligroso para la dictadura que el maestro de la palabra». Con esto, Octavio cedió frente Antonio en el debate para decidir la ejecución de Cicerón en el año 43 a. C. Así lo narra Stefan Zweig en su libro Momentos estelares de la humanidad. Catorce miniaturas históricas (Acantilado, 2002). Zweig asegura que Antonio sabe eso, no porque sus pensamientos en ese preciso momento hayan quedado escritos —menos grabados— en ningún lugar. Nos dice que Antonio lo sabe porque en su narrativa de un hecho incuestionable (la ejecución de Cicerón) se concentran rasgos de la condición humana y del poder que en ese momento, y ahora mismo, más de dos mil años después, están presentes en nuestra cotidianidad. Zweig recorre hechos de la historia narrados desde la ficción, porque esta ilumina en el espíritu y en la historia aquello que la razón prefiere ver como sombras proyectadas en el fondo de una caverna.
Con Tongolele no sabía bailar (Alfaguara, 2021) Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, recorrió el mismo camino en una Nicaragua sin tiempo, que bien podría ser la de hoy o la de Somoza. También podría ser Honduras, Guatemala, El Salvador o cualquier país, latinoamericano o no, en el que individuos se aferran al poder arrasando con todo lo que hay en su camino, especialmente la vida y la esperanza.
Esta no es una reseña literaria. No hay términos complejos que requieran un diccionario especializado para describir una obra de narrativa. Es la reflexión de un lector con diversidad de intereses. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es la condición humana, eso que sin lugar ni tiempo nos define y recorre como virtud y miseria. Y nada mejor para hacer el viaje interior en la búsqueda de su comprensión que la literatura. No toda, por supuesto, sino aquella que magistralmente nos brinda la ficción como lo que es, una realidad verosímil.
Y eso es con lo que uno se encuentra en Togolele no sabía bailar. Con esta obra se cierra la trilogía del personaje de ficción el inspector Dolores Morales, que tuvo sus antecedentes en El cielo llora por mí (2008) y Ya nadie llora por mí (2017). La novela está dividida en dos partes que a su vez están subdivididas en nueve apartados cada una más un epílogo. Una novela policial con tensiones dramáticas que van desde la risa hasta el horror.
Sabedor de que domina la errónea idea de que la realidad supera la ficción, Ramírez nos recuerda que la obra es de ficción y que se toman en cuenta los hechos sucedidos a partir de 2018 en Nicaragua, cuando una ola de protestas fue brutalmente reprimida por el régimen de Daniel Ortega dejando más de cuatrocientas personas asesinadas, centenares de personas heridas, encarceladas y desaparecidas, miles desplazadas y exiliadas y una sociedad quebrada, aislada y enjaulada en las rejas de la dictadura. No es una novela política, con programa propagandístico, sino un látigo que golpea la memoria.
No hay tal dicotomía entre realidad y ficción. Cuando tenemos en las manos una obra como la de Ramírez, sabemos que los personajes son creación del autor, sus pensamientos, diálogos, sentimientos y emociones. Pero en la narrativa son tan verosímiles y coherentes que dudamos y nos vemos enfrentados a recurrir a la memoria y la experiencia vital como ejercicio reflexivo resultado de que la novela, como arañón de gato, abrió una herida que expone nuestro lugar en la condición humana. Entonces, la magia ocurrió.
No dudo que muchas personas, como lo hice yo, han caído en la tentación de buscar en Wikipedia el texto que Ramírez presenta al inicio del libro para describir al inspector Morales. Porque eso hacemos hoy, buscar en Google aquello que nos produce curiosidad. Y porque la novela desarrolla una trama de engaños, traiciones, complots y argucias que hoy encuentran en las redes sociales su mejor canal. Mientras cientos de personas perdían la vida en las calles de Nicaragua, otras vivieron los hechos desde las redes sociales. Unos cegados con armas de guerra, otros con cortinas de humo digitales; unos perdiendo la voz con gritos de auxilio en barricadas improvisadas y otros buscando en el internet el único medio para que el mundo, mayormente indiferente, volteara la vista al derramamiento de sangre sobre el que la pareja presidencial Ortega-Murillo acaba de ser nuevamente electa.
A través de sus personajes principales, el inspector Dolores Morales y Anastasio Prado, alias Tongolele, «jefe de los servicios secretos, y un personaje ubicuo que prefería mantenerse en el anonimato; una biela maestra, pero silenciosa, de la máquina de poder», Ramírez hunde la mano en el absurdo, ese que nos hace reír pero que en nuestros contextos centroamericanos nos saca una sonrisa postiza de triste sarcasmo. Hijos ambos de la revolución, combatientes que transitaron de las fuerzas de seguridad del sandinismo a las de la democracia de los años noventa. Ambos defendiendo una revolución transmutada en mil rostros de individuos interesados en escalar el poder o en defenestrarlo. Como los cubanos residentes en Cuba y en Miami que interpretan en sus respectivas conveniencias las frases de José Martí alegando ambos ser dueños de su verdad. O el Bolívar de Chávez y el de los colombianos o el Jesucristo de evangélicos y católicos. Todos, al final, reunidos en el mismo salón, el de la fiesta del poder.
Cada personaje tiene su cohorte. Personajes también extraídos de la herida de la revolución y la contrarrevolución nicaragüense, cada uno guiado por la lealtad a su compañero de armas o bien usando esa mentira para ser parte de juegos de los servicios inteligencia que buscan, en medio de las crisis y el caos social y político, preservar su lugar como engranajes en la siguiente vuelta de tuerca del régimen. «Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail and never get to try again. The fall breaks them. And some, are given a chance to climb. They refuse, they cling to the realm or the gods or love. Illusions. Only the ladder is real. The climb is all there is».1 Dijo Petyr «Littlefinger» Baelish en uno de los capítulos de Juego de Tronos, otro personaje de ficción que revela algo constante de la condición humana.
Podríamos hacer una larga lista de esos personajes en la historia de los países centroamericanos que se han caracterizado por resistir la democracia y perpetuar el autoritarismo a través de la manipulación, la desinformación, el espionaje, el complot, la represión y la muerte. Los vamos conociendo por el polvo que levanta su caída porque mientras mueven las palancas más sucias del poder son anónimos o disfrazados como ciudadanos piadosos, exitosos, patriotas y fieles defensores de valores extremos, sea cual sea su tinte ideológico.
«Conozco el cebo de mi ganado —dijo el inspector Morales—. El fanatismo a muerte y el oportunismo a muerte son dos enfermedades gemelas». Y vaya si no. Ramírez, a través del inspector Morales, nos confronta y desnuda la verdad de que en estas sociedades la democracia nació muerta porque las heridas que le dan forma a estos países supuran intolerancia.
Hordas de salvadoreños idolatran a un dictador millenial que espía, persigue y hostiga a periodistas; los cultos evangélicos y las iglesias católicas tiemblan con los estruendos de líderes que ungen a políticos corruptos; discursos de ortodoxia políticamente correcta descartan cualquier argumento razonable para imponer una retórica cerrada en sí misma. En medio de eso y mucho más, siempre hay quien encuentra la oportunidad de abanderar la gesta, decapitar a otros y reinar, al menos por un tiempo antes de que la rueda gire nuevamente y otros reclamen su turno.
Yo también busqué en internet los videos de las barricadas, la iglesia hostigada por paramilitares de camisas de un color específico por sector, con armas de guerra, rostros cubiertos y envalentonados por el apoyo dado por la policía y las caras rabiosas de fanáticos defendiendo al régimen en contra de los «terroristas subversivos enemigos de la revolución». También los jóvenes asesinados por francotiradores, con fusiles Dragunov y con los Catatumbo, regalados por el presidente venezolano Maduro con su firma estampada en la culata, y los pick-ups con hombres armados de M-16, Ak 47 y pistolas Jericó. Cada arma cuenta una historia de relaciones políticas entre gobernantes que defienden la paz con balas, su paz o la de los cementerios como se decía en tiempos de los dictadores de la primera mitad del siglo veinte.
Y entonces el dolor asoma. Porque literatura como la de Ramírez no cuenta una historia, abre la herida de la memoria. Esos jóvenes muertos, las estudiantes violadas y asesinadas por esbirros al servicio del poder, los periodistas desterrados, los líderes perseguidos, encarcelados y difamados y la población nicaragüense dispersa entre el miedo, el fanatismo y la sobrevivencia parecen el guión de una trama que solo cambia de escenario y de tiempo. Así murieron estudiantes de secundaria en Guatemala en marzo y abril de 1962; decenas de personas durante la misa en la catedral de San Salvador durante el funeral de Moseñor Oscar Romero, asesinado en 1980 o los jóvenes asesinados durante las protestas en Honduras en 2017 por militares y policías luego de la fraudulenta reelección de Juan Orlando Hernández.
«—Mi abuela Catalina tenía un burro que pasó toda su vida dando vueltas, enyugado a una muela de piedra que molía coyol de palma para sacar aceite. ¿Será, doña Sofía, que este país es como aquel burro, que sólo puede dar vueltas y vueltas, uncido a una piedra?», dice el inspector Morales para luego continuar: «—Lo más triste del caso es que el burro de tiempo en tiempo se rebela, revienta el mecate y cree que es libre; mas no sabe que lo volverán a pegar a la piedra de molino los mismos que lo ayudaron a zafarse». El poder de una metáfora es volver transparente cualquier resistencia del entendimiento, cualquier complejidad innecesaria. Ramírez narra con la sabiduría que a veces encontramos en las conversaciones con aquellas personas que han visto el horror y lo saben expresar en lenguaje simple, llano, que retumba en todos los rincones del subconciente sacudiendo los hombros de la razón a veces resistente a entender.
Por algo los que escribieron los evangelios pusieron en boca de Jesucristo una colección de metáforas, para que fueran válidas sin tiempo ni lugar. Y por eso también fueron cuidadosos en borrar el rastro revolucionario de Jesús de Nazaret, porque las historias y sus narraciones penetran directo en el espíritu. Eso es literatura y por eso Togolele no sabía bailar fue la gota que derramó la intolerancia y el odio del régimen Ortega-Murillo y le hizo ganar a Sergio Ramírez una denuncia por incitación al odio y el consecuente exilio.
Como pasó con la Biblia, la literatura se convierte en una voz que resuena más allá del tiempo y el lugar, como las voces de los muertos, la ánimas, Dios o la simple conciencia personificada en alguien perdido, alguien que ya no está o que nunca estuvo pero a quien, por alguna razón, le creemos. En los diálogos del inspector Morales y su asistente interviene criticonamente la voz de Lord Dixon, compañero de armas e investigaciones muerto trágicamente en un atentado del cual el inspector sobrevivió pero ante cuya pérdida nunca se recuperó. O también las voces de los asesores espirituales de Rosario Murillo como los de muchos gobernantes más que desde sus alucinaciones dictan el destino político de los países. Voces que increpan o lavan la conciencia y las decisiones. De eso tenemos mucho en nuestros países, que no es magia ni acto divino, sino la recurrencia a nuestras propias ficciones para poder sobrellevar la realidad que nos atraviesa. Al final, como Yuval Noah Harari implacablemente lo argumenta, el rasgo distintivo de nosotros como homo sapiens es nuestra poderosa capacidad de crear y necesitar ficciones para poder convivir y sobrevivir.
Tiempo habrá de pasar y Tongolele no sabía bailar será leído tal como otros buenos libros centroamericanos para disfrutar de buena literatura y para abrirnos la memoria de la forma como el río Cahabón violentamente rompe la piedra, se hace subterráneo y la vuelve a romper formando una catarata que desde tiempos inmemoriables llena pozas que reflejan la noche y el día en Semuc Champey, Cobán, Guatemala. Así, la literatura nos rompe, atraviesa y hace reflejar los claroscuros de la condición humana.
Como a Ciceron, el libro de Sergio Ramírez fue sentenciado a la muerte y su autor a la cárcel y al exilio. Pero también, como Antonio lo sabía, Togolele no sabía bailar seguirá afrontando con valentía la eterna rivalidad entre el espíritu y el poder, sabiendo que es palabra peligrosa a la dictadura.
1 «El caos no es una fosa. El caos es una escalera. Muchos de los que intentan escalarla fracasan y nunca vuelven a intentarlo. La caída los rompe. Y a algunos, se les da la oportunidad de escalar. Se niegan, se aferran al reino o a los dioses o al amor. Ilusiones. Sólo la escalera es real. La subida es todo lo que hay».