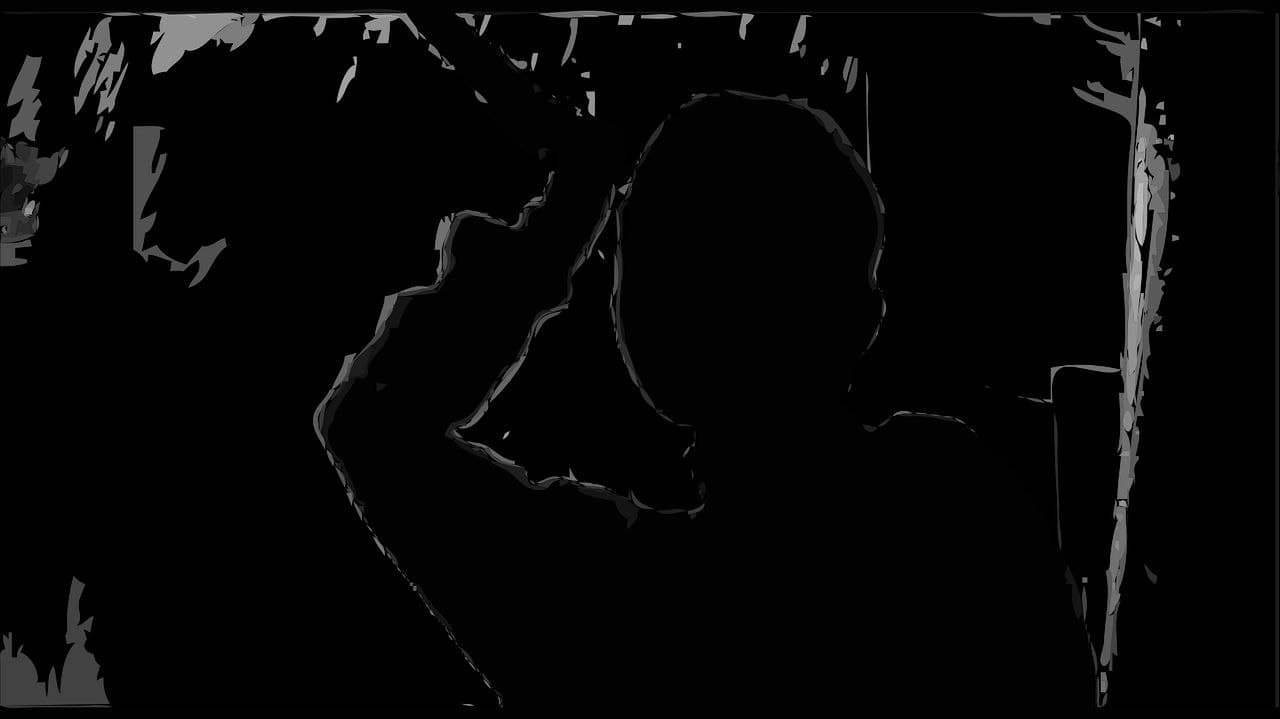Por Rolan Soto
Corría el mes de septiembre del año 2015. Por motivos académicos me había trasladado a Tegucigalpa. Mi estadía en la capital era todo un reto. Venía de un pueblo con pocos habitantes, una vida tranquila y bajos índices de violencia.
Durante los primeros meses me hospedé en La Granada, colonia de Comayagüela. Quien me acogió me hizo saber que debía andar con mucho cuidado. Ella vivía en un circuito cerrado. Cuando salía a la tiendita de la esquina o al famoso mercado Zonal Belén yo iba con el Cristo en la boca y regresaba con nitro en los pies. Era toda una carrera por la vida. Al menos así lo pensaba.
Tomaba dos buses para llegar a Ciudad Universitaria. Aún entre el miedo de un asalto en cada trayecto disfrutaba escuchar los tremendos playeros que sonaban en los buses. También prestaba atención a los olores, los colores y los rostros de la gente. En cada estación podía apreciar la carrera de las personas y en algunas ocasiones la pelea de los conductores.
Una mañana tomé el bus desde Ciudad Universitaria hacia el mercado Mama Chepa. El bus iba casi lleno. Yo me dirigí al fondo, me senté y empecé a rezar un rosario. Un mentor espiritual me había sugerido orar en cada trayecto. El bus avanzó. A las alturas del Hospital Escuela levanté la cabeza, abrí los ojos y me di cuenta de que casi todos habían bajado. Además de la Virgen alguien más estaba conmigo. Mi acompañante me amenazó, hizo referencia a su pertenencia barrial, sus méritos de asesino y todo lo necesario para intimidarme. Quedé tieso del miedo. Quizás el asaltante interpretó mi actitud como un acto de indiferencia o se dio cuenta de que poco iba a obtener de un estudiante de pocos recursos, bajó. El autobús prosiguió. Llegué a casa «sano y salvo».
La Virgen María y el asaltante acompañaron mi trayecto.