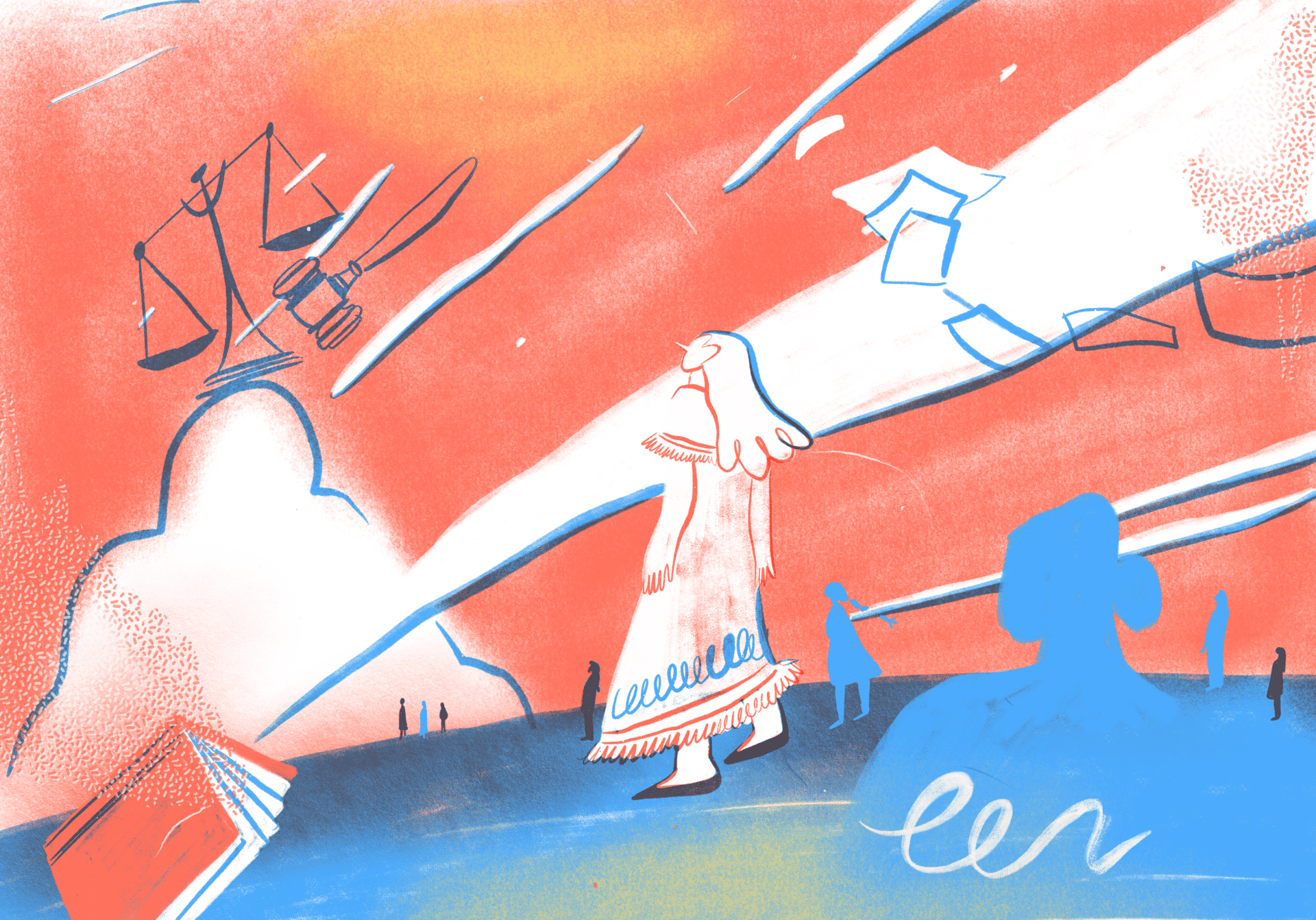Por: Arnoldo Delgadillo Grajeda
Ilustraciones: Melisa Casillas y Cambia la Historia
Historias publicadas originalmente en Cambia la Historia
Cuando una ciudad está desbordada por una crisis de muertes violentas, el acceso pleno a la justicia y reparación integral del daño se vuelve un proceso desgastante, complejo y desalentador, sobre todo para las víctimas más invisibilizadas, como las mujeres y las mujeres trans. Esto pasa en Colima, México; la ciudad más violenta del mundo, según su tasa de homicidios, feminicidios y transfeminicidios.
Apenas este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en ese estado; desde ese entonces solo cinco casos han sido judicializados, a pesar de que en el primer semestre perdieron la vida de manera violenta 91 mujeres. Además no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial, aunque en el último año cuatro mujeres trans fueron asesinadas.
Organizaciones que buscan justicia para las víctimas, como la Fundación IUS Género, el Colectivo Orgullo Disidente y el Centro de Atención a la Mujer (CAM), aseguran que existe un subregistro de personas víctimas de feminicidios y transfeminicidios.
Hay una sobrecarga en el sistema judicial, y es por eso que un grupo de jóvenes profesionistas creó Proyecto Alessandra, una iniciativa para brindar asesoría legal y psicológica pro bono a quienes han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos en Colima.
Proyecto Alessandra atendió el caso de Valeria, una mujer trans asesinada en su hogar; sin embargo, el Ministerio Público dejó el caso sin resolver. También tomaron el caso de Mayra, secuestrada y asesinada por policías municipales, en el que sí lograron sentencias condenatorias.
A pesar de tener un desenlace diferente, en ambas historias no se ha logrado que las víctimas directas e indirectas reciban la reparación integral del daño por parte del Estado mexicano. El camino para el acceso pleno a la justicia todavía es sinuoso y lejano.
¿Qué pasa en Colima?
El estado de Colima, en México, pequeño paraíso del Pacífico mexicano, vive desde enero del 2022 una crisis de violencia que llevó a su capital, la ciudad del mismo nombre, a convertirse en la más violenta del mundo en los años 2022 y 2023, de acuerdo con el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Colima presume en su publicidad turística que es posible ir –en apenas un par de horas— del mar a la montaña: Manzanillo, el puerto comercial más importante de México, con nostálgicos hoteles a pie de playa, está a 115 kilómetros de Comala, pueblo mágico que inspiró al escritor Juan Rulfo, construido al pie del volcán más activo del país.
Pero el estado también tiene, en sus 5,626.9 kilómetros, operaciones de dos de los cárteles más poderosos, de acuerdo con el Gobierno Federal. El legendario Cártel de Sinaloa (CS), de Joaquín «El Chapo» Guzmán controla el puerto, donde recientemente inició a probar mercado con el fentanilo; y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nacido en el estado colindante, está asentado en la capital y la zona norte del estado.
Pero este no es el motivo que incendió la crisis de violencia en Colima, sino la escisión del grupo delictivo Los Mezcales, ahora autonombrado Cártel Independiente de Colima, de sus anteriores socios, el CJNG. El 25 de enero de 2022, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima, presuntos integrantes de Los Mezcales asesinaron a nueve personas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, en un motín de grandes dimensiones.
En México, la cantidad de personas que son víctimas de un delito es cada vez mayor; tan solo durante el 2022, a nivel nacional, se estimó una tasa de 28,701 delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, para ese mismo año, sabemos que a nivel nacional 92.4 % de esos delitos no fueron denunciados o no se les inició una carpeta de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Muertes de mujeres no se investigan como feminicidios
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian el aumento en el número de homicidios, a raíz del motín en el Cereso que —como se explicó—- marcó el inicio de la crisis de violencia actual en Colima.
En el 2021 se registraron 620 asesinatos y para el 2022 la cifra alcanzó los 901, es decir, aumentaron un 45.3 por ciento, en tan solo 12 meses. En 2023 la cantidad de homicidios creció de nuevo, alcanzando los 934 casos, récord actual. Con corte al mes de agosto, en 2024 van 579 asesinatos registrados.
Mirando los números con perspectiva de género también han aumentado año con año los homicidios de mujeres: en 2022 fueron 109, en 2023 creció a 134 y a agosto del 2024 ya van 91.
A pesar de que legalmente se establece que todos los homicidios de mujeres deberán investigarse como feminicidios, hasta que se demuestre que no lo son, hay una gran diferencia en los registros oficiales: del 2016 al 2024 fueron asesinadas en Colima 787 mujeres, pero solo 105 casos fueron tipificados como feminicidios.
En México, en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”
Así como en Colima, es común que los homicidios que se cometen contra las mujeres no sean investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.
En 2022, el año en que inició la crisis de violencia en la entidad, pasó algo que ilustra perfectamente esta situación: durante la primera mitad del año, las estadísticas de feminicidio reportadas ante el SESNSP se mantuvieron en cero, creando la idea que en Colima no se mataban mujeres por razones de género.
Pero, ante la insistencia de colectivas feministas, la Fiscalía General del Estado tuvo que analizar 70 carpetas de investigación, que habían sido iniciadas por muerte violenta de mujeres, y reconoció que se había acreditado al menos una de las razones de género que establece la Ley para considerar la muerte de la mujer como feminicidio, por lo que procedió a reclasificar los delitos y contabilizar 16 feminicidios.
“Para que los asesinatos de las mujeres en Colima se tipifiquen como feminicidios, lo único que hace falta es que se aplique la ley como tal, nada más, que se aplique el protocolo, pero hay una tendencia, hay un señalamiento desde el nivel Federal para que los feminicidios no se tipifiquen como tal”, considera Evangelina Flores Ceceña, de la Fundación IUS Género.
Mientras los registros del SESNSP han cuantificado 105 feminicidios del 2016 al 2024 en Colima, el conteo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha identificado 711, es decir, colectivas ciudadanas identifican seis veces más feminicidios de los reconocidos por las autoridades.
Transfeminicidios, un paso atrás
Si es difícil hacer que el Estado investigue los feminicidios, lo es todavía más que lo haga con los transfeminicidios, pues solo la legislación de la Ciudad de México reconoce este tipo penal.
El aumento de las muertes violentas por razón de género a mujeres trans documentadas en 2024 alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que en agosto condenó la violencia que sufre esta población en México y también la impunidad que prevalece.
La CIDH pidió que las autoridades mexicanas sean observadas en su actuación y aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia a estas poblaciones.
También advirtió a las autoridades en la necesidad de «redoblar esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans». Y menciona que «la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad».
En ese sentido, el Movimiento Igualitario LGBTTIQ+ asegura que en Colima la investigación de los transfeminicidios y crímenes de odio está detenida en la Fiscalía General del Estado.
A través de solicitudes de información realizadas para este reportaje, la Fiscalía local informó que en la última década solo se tiene el registro de cuatro crímenes de odio en el estado: el 19 de marzo de 2021, en Manzanillo, contra una hombre transexual; el 4 de septiembre de 2021, en Villa de Álvarez, contra un hombre transgénero de 54 años; el 9 de septiembre de 2022, en Tecomán, contra un hombre transexual; y el 26 de marzo de 2024, en Colima, contra un hombre transexual.
Pero lo alarmante es que todos los casos se mantienen en una «investigación inicial», es decir, no han sido judicializados, están impunes, a pesar de que el artículo 123 bis del Código Penal en el estado establece que los homicidios por razones de orientación sexual o identidad de género deben ser castigados con hasta 50 años de prisión.
El presidente de la colectiva Movimiento Igualitario, René Fernández, insistió en una entrevista en que «la política debe cambiar para que la justicia llegue a los colectivos y personas de la diversidad sexual; ese es un llamado directo a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos»
De acuerdo al representante de la comunidad LGBTIQ+, por cada transfeminicidio reconocido por el Estado, hay al menos otros tres inmersos en otras categorías del crimen, como asesinatos pasionales o en «hombres» sin reconocer la identidad; este último es el caso del transfeminicidio de Valeria, que no figura en la estadística de la Fiscalía, pues inicialmente fue clasificado como «homicidio de un varón».
«Se debe nombrar los temas como son y este tipo de hechos lastimosos que se presentan son transfeminicidios, y de acuerdo al protocolo que existe la FGE debe llevar la investigación como tal; de esta manera, en el momento en que se identifique a los responsables deben ejercer la acción penal como lo es, y no como un homicidio en cualquiera de sus modalidades».
De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (ONCO), en Colima de 2016 a 2024 se han registrado doce casos, es decir, colectivas ciudadanas identifican el triple de los crímenes de odio reconocidos por las autoridades estatales.